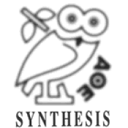 Synthesis, vol. 32, núm. 1, e153, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X
Synthesis, vol. 32, núm. 1, e153, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
IdIHCS (UNLP-CONICET)
Centro de Estudios Helénicos (CEH)
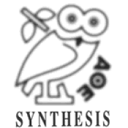 Synthesis, vol. 32, núm. 1, e153, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X
Synthesis, vol. 32, núm. 1, e153, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Artículos
El movimiento del coro dionisíaco desde el ditirambo fr. 70b de Píndaro hasta la tragedia de Sófocles
Resumen: Este trabajo analiza la representación del séquito de Dioniso en tres tragedias de Sófocles –Antígona vv. 1115-1154, Edipo rey vv. 209-215 y Edipo en Colono vv. 668-693– y en el ditirambo 70b de Píndaro. La recurrencia de ciertos elementos rituales ausentes en otras fuentes y, sobre todo, la coincidente transformación del séquito de una procesión a un coro sugiere que la tragedia sofoclea parta de elementos típicos del ditirambo.
Palabras clave: Tragedia, Ditirambo, Séquito dionisíaco, Ninfas, Proyección coral.
The Movements of the Dionysian Chorus from Pindar’s Dithyramb fr. 70b to Sophocles’ Tragedies
Abstract: This work analyzes the representation of the Dionysian retinue in three of Sophocles’ tragedies –Antigone vv. 1115-1154, Oedipus the King vv. 209-215 and Oedipus at Colonus vv. 668-693– and in Pindar’s dithyramb 70b. The recurrence of some key ritual elements, absent from other sources, and, mainly, the coincident description of the retinue that transforms from a procession into a cyclic chorus suggest that Sophocles’ tragedies take as a model some typical dithyrambic features.
Keywords: Tragedy, Dithyramb, Dionysiac Retinue, Nymphs, Choral Projection.
1. Introducción
En tres pasajes de las tragedias de Sófocles –Antígona vv. 1115-1154, Edipo rey vv. 209-215 y Edipo en Colono vv. 668-693– se describen ninfas del cortejo de Dioniso que llegan a un paraje en que comienzan a bailar en círculo, vivificando la naturaleza con sus gritos y antorchas. Estas coincidencias en textos pertenecientes a diversas tetralogías y compuestas en momentos diferentes de la carrera del autor sugieren que se trata de una imagen típica que conecta con los orígenes rituales del coro dramático (cf. Bierl, 1991, o, algo más crítico, Scullion, 2002). En este trabajo examinamos los posibles precedentes literarios de esta representación del séquito dionisíaco, que creemos encontrar en el ditirambo. El fr. 70b de Píndaro, en concreto, nos permitirá verificar cómo el dramaturgo hereda y adapta una imagen típica de este otro gran género dionisíaco del que nacen los movimientos del coro trágico.
2. Los coros dionisíacos en Sófocles
La evocación del cortejo de Dioniso en tres cantos corales de tres tragedias de Sófocles sirve un propósito diferente en cada una en relación con cada situación dramática. En Antígona vv. 1115-1154, el coro espera que la alegría de los cantos y danzas de Dioniso lleguen a Tebas en el momento en que parece haberse resuelto el enfrentamiento entre Creonte y la heroína. En Edipo rey vv. 209-215, Dioniso es invocado en un peán en que se ruega a varios dioses que contrarresten la destrucción y la muerte traídas por Ares. En Edipo en Colono vv. 668-693, en cambio, se celebra el bosque sagrado de Colono y la gloria del ática, tierra a la que el coro da la bienvenida a Edipo, si bien las connotaciones de ciertos términos anticipan la muerte del héroe y su posterior culto.
Los tres pasajes dejan entrever la dualidad y ambivalencia de Dioniso y se encuentran en secciones líricas, cantadas por el coro trágico, que retoman formas rituales como el himno clético en Antígona (van Nes Ditmars, 1992, pp. 155-156; Griffith, 1999, p. 313; Novo Taragna, 1979; Rodighiero, 2012, pp. 152-156), el peán en Edipo rey (Finglass, 2018, pp. 207-208) o, de manera menos clara, el himno celebratorio en Edipo en Colono (Cerri, 2007, p. 167; Kitzinger, 2012, p. 401). El séquito del dios formado por ninfas que danzan en medio de la naturaleza durante la noche con gritos y antorchas se presenta como una misma imagen, más o menos desarrollada, pese a los decenios que separan Antígona, del 442 a.e.v., Edipo rey, representada hacia el 425 a.e.v., y Edipo en Colono, sobre cuyas fechas de composición, probablemente después del 406 a.e.v., y representación, seguramente póstuma, pesan algunas dudas (Guidorizzi, 2008, pp. 23-29). Este ritual dionisíaco primordial, frenético y en un espacio salvaje, aparece, no obstante, como relativamente tranquilo y del todo positivo y alegre, en una armonía total entre las ninfas y el dios con el locus amoenus en que se hallan, según la imagen pacífica del dios típica de Sófocles (Vicaire, 1968, p. 367; Jiménez San Cristóbal, 2013). Además, en los tres textos el séquito realiza una misma serie de movimientos desde que llega avanzando linealmente al espacio de la danza hasta formar un coro que gira en torno al dios.
En el estásimo de Antígona se detalla cómo Dioniso, venido de lugares exóticos (invocado como señor de Italia, v. 1118, de Eleusis, vv. 1119-1120, y de las cimas de Nisa, v. 1131, monte que Cullyer, 2005, sitúa en Tracia) y presentado como inmóvil y pasivo, enviado y visto por las antorchas y los ríos (vv. 1126-1128: σὲ δ᾽ ὑπὲρ διλόφου πέτρας / στέροψ ὄπωπε / λιγνύς, vv. 1131-1133: καί σε Νυσαίων ὀρέων / κισσήρεις ὄχθαι χλωρά τ᾽ ἀ/κτὰ πολυστάφυλος πέμπει), irrumpe en la montaña beocia y se une a las ninfas que formarán su séquito. Así,inspira la formación del coro que baila en su honor y llega a aparecer como corego (χορηγός) de las estrellas (v. 1146), impulsor de los ciclos del universo (De Vries, 1976; Csapo, 2008; Gagné, 2019). La invocación concluye con el ruego de otro desplazamiento: que deje la montaña para llevar sus danzas a Tebas (vv. 1135-1136: εὐαζόντων Θηβαΐας / ἐπισκοποῦντ᾽ ἀγυιάς; v. 1143: μολεῖν καθαρσίῳ ποδὶ; v. 1149: Ζηνὸς γένεθλον, προφάνηθ’).
Las ninfas bacantes o thyades avanzan en línea (v. 1129: στείχουσι νύμφαι Βακχίδες) antes de que el dios les inspire los movimientos frenéticos de la danza (v. 1151: μαινόμεναι). El prefijo περί- y la raíz *kwel- del lexema del término περιπόλοις (v. 1150) con el que se las acaba designando como “asistentes” o “seguidoras” sugieren que bailan en torno a él en círculo. Confirma el papel central del dios, en honor del cual bailan, la construcción transitiva de χορεύω (vv. 1151-1154: αἵ σε [...] χορεύουσι, τὸν ταμίαν Ἴακχον), y la identificación de Dioniso con íaco, divinidad de los misterios de Eleusis, refuerza el significado religioso del rito (Clinton, 1992, pp. 64-71; Jiménez San Cristóbal, 2013, pp. 279-281).
En Edipo rey la párodos peánica dirigida a varios dioses culmina con la invocación a Dioniso, la más extensa del canto con apenas seis versos. De nuevo, se le ruega que llegue a Tebas desde lejos y salve la ciudad, si bien aquí los espacios naturales y lejanos permanecen implícitos en el epíteto χρυσομίτραν (v. 209) con el que se alude a un tocado oriental, y solo se insiste en el movimiento de acercamiento que se le reclama (v. 213: πελασθῆναι). La danza de su cortejo se reduce a la expresión εὔιον μαινάδων ὁμοστόλον (v. 211), “en compañía de las ménades del evoé”, con un compuesto que transmite, sobre todo a partir de su primer elemento, la idea de acompasamiento o armonía de las acompañantes (Finglass, 2018, p. 235, rechaza la lectura μονόστολον, ya que no tendría sentido que el dios estuviera solo, sin los miembros de su séquito).
En el tercer pasaje, en el segundo estásimo de Edipo en Colono, el coro dionisíaco es aludido levemente en la bella descripción del bosque sagrado de Colono como locus amoenus nunca abandonado por las divinidades protectoras de Colono y del ática: Dioniso y las dos diosas de Eleusis en el primer par estrófico y Atenea y Poseidón en el segundo. En un paraje quieto, congelado en el tiempo, en el que solo se mueve el ruiseñor que lo visita (vv. 670-678), el dios, apenas anticipado como posesor en el sintagma θεοῦ φυλλάδα (vv. 675-676), se revela a través de indicios como la vegetación que se le asocia, vides y hiedras (vv. 673-674), y cuando se presenta y hace que todo reverdezca y florezca (v. 679: Διόνυσος ἐμβατεύει). Su séquito es aludido a través del epíteto βακχιώτας (v. 679) aplicado a sus miembros, que θεαῖς ἀμφιπολῶν τιθήναις (v. 680) confirma como ninfas y no unas bacantes cualesquiera. Los elementos del verbo compuesto vuelven a resultar clave en la concepción del papel de Dioniso en este grupo. Más allá del sentido “que gira alrededor”, tanto el prefijo como el lexema insisten en la circularidad. El adjetivo ἀμφίπολος, con la misma formación que este verbo compuesto, también tiene un sentido pasivo “frecuentado”, “con gente alrededor” (como en Píndaro, Olímpica 1.96) que, aunque minoritario respecto a la acepción activa más común “que gira alrededor”, “asistente”, sugiere también la posición central del dios. Al igual que en Antígona, una vez establecidas en esta naturaleza ideal, las divinidades ya no la abandonan y danzan eternamente (vv. 680-681), formando coros a los que aquí se añaden los de las Musas y Afrodita (vv. 692-694: οὐδὲ Μου/σᾶν χοροί νιν ἀπεστύγησαν, οὐδ᾽ αὖθ’/ ἁ χρυσάνιος Ἀφροδίτα).1
A pesar de que los ecos textuales explícitos entre los textos se limitan a ciertos términos o epítetos típicos y, justamente, a algunos elementos clave, resulta indudable que los tres textos plasman una imagen coherente y esencialmente idéntica del séquito dionisíaco, en que unos mismos integrantes realizan determinadas acciones y movimientos con los mismos atributos y en un mismo espacio. Queda ahora indagar, pues, hasta qué punto Sófocles desarrolla una imagen tradicional, no necesariamente con un único referente literario.
3. Otras representaciones literarias del séquito dionisíaco y los coros divinos
Los coros que encontramos ya desde las fuentes más antiguas raramente comparten más de un par de los rasgos esenciales de los coros dionisíacos sofocleos. Suelen ser dirigidos por Apolo en las moradas del Olimpo, formados por las Musas (Ilíada 1.601-608; Himno Homérico 3.179-206; Baquílides, ditirambo 16) o por humanos (Ilíada 18.590-606; Píndaro, Pítica 10.31-46), o por divinidades femeninas con Afrodita (Himno Homérico 6. 11-13), Anfitrite (Baquílides, ditirambo 18.97-132) o ártemis (Odisea 6.103-109; Himno Homérico 27.4-9, 13-22). En los Himnos homéricos las ninfas acompañan divinidades agrestes como Pan2 (19), Hermes y los silenos3 (4; 5.256-275) o Dioniso4 (6), pero no se especifica que se trate de actividades nocturnas con ciertos atributos rituales. Las musas del Helicón danzan en un espacio completamente natural y durante la noche (Hesíodo, Teogonía 1-21); pero sin ningún corego, a diferencia de su asociación con el dios en Edipo en Colono (cf. Privitera, 1970, pp. 98, 119). Los coros femeninos de Dioniso en un espacio salvaje se aluden de manera mucho más vaga en los carmina convivalia 17 (PMG 900) o popularia 25 (PMG 871), además de los adespota 11b (PMG 929), y 19 (PMG 937). Por ejemplo, Anacreonte 12 (PMG 357) sitúa a las ninfas con Eros y Afrodita como divinidades de la naturaleza, pero no se habla de la danza5 o, al contrario, otros fragmentos mencionan coros en general, sin detallar sus participantes.
Algunos cantos corales dramáticos aluden a los coros de Dioniso, por su vínculo con la vegetación y por la inspiración de la manía de las ménades (Sófocles, Traquinias vv. 219-224; Eurípides, Helena vv. 1350-1364, Fenicias vv. 638-656, Hipsípila fr. 752 Nauck; Aristófanes, Lisístrata vv. 1282-1284), a las que el coro trágico desea unirse (Eurípides, Fenicias vv. 229-236, 784-800; así como el propio coro de Antígona vv. 152-154). Aunque en Edipo en Colono las ninfas son llamadas “ménades”, estos seres semidivinos siempre acompañan a Dioniso, con quien también ejercen de nodrizas, mientras “ménades” o “bacantes” suele referirse a las mujeres humanas que participan en los ritos en un estado de frenesí transitorio y destructivo (Larson 2001, p. 195; Hedreen, 1994; mientras que para Isler-Kerényi, 2014, pp. 6-7, ambos términos pueden aplicarse a seres divinos o humanos y prima que ambos grupos adoran al dios). Similarmente, en el drama satírico de Eurípides El Cíclope, vv. 63-81, el coro de sátiros lamenta no poder añadirse las danzas de Dioniso con las ninfas, más cerca de los coros de los ritos reales que de los coros atemporales que veíamos en Sófocles. Sí que se menciona a las ninfas como acompañantes del dios en Rastreadores de Sófocles (fr. 314.151-160 Radt), donde además se describe cómo el cortejo de sátiros llevaba el tirso desde detrás antes de ponerse a bailar en torno al dios con las ninfas y una multitud de seguidores (vv. 226-228: θ̣ύ̣ρ̣σ̣[ο]ν̣ εὐπαλῆ φέρων / ὄπισθεν εὐίαζες ἀμφὶ τὸν θεὸν / σὺν ἐγγόνοις νύμφαισι καἰπόλων ὄχλῳ), lo que concuerda con las representaciones de danzas armoniosas de estos grupos en la cerámica ática arcaica (Hedreen, 2006, p. 38; 2007, p. 162).
Bacantes de Eurípides, anterior de muy poco a Edipo en Colono, pero difícilmente conocida por Sófocles dada su producción macedonia (Castellaneta, 2021, pp. 67-75), representa justamente los brutales efectos de los coros de las adoradoras humanas de Dioniso, lo contrario del dios tranquilo que danza eternamente feliz con las ninfas. La párodos (vv. 64-169) de las bacantes que dan nombre a la obra supone la descripción literaria más extensa de los movimientos del séquito dionisíaco y, aunque sea, como mucho, una recreación historicista, ha sido analizada como un testimonio de la verosímil evolución de la procesión en un coro lírico, ditirámbico y después trágico. La descripción de cómo las mujeres tebanas se unen al fenético cortejo del dios venido de Oriente, los elementos hímnicos tradicionales, los epítetos compuestos, la polimetría y la narración mítica del nacimiento divino explicitan el vínculo entre ritual y coreografía y demuestran el carácter deliberadamente ditirámbico de la párodos (Seaford, 1981, p. 270; 1994, p. 242, pp. 268-269), en la cual se han apreciado coincidencias con los ditirambos 70a y 70b de Píndaro (Lavecchia, 2000, pp. 100-101 y pp. 118-119) y de prácticas amebeas entre un solista y el coro que dirige (Cerri, 2009). Al fin y al cabo, en la vexata quaestio sobre el origen de la tragedia, que Aristóteles sitúa en el ditirambo (Poética, 1449a; cf. Melena, 1983; Zimmermann, 1992), la forma del coro resulta crucial para determinar el papel ritual del coro trágico, si bien es cierto que, puesto que las representaciones dramáticas y ditirámbicas convivieron durante años, no se puede excluir que el drama influenciara a su vez los himnos y rituales dionisíacos (Kowalzig, 2007, pp. 224-227).
La descripción del coro dionisíaco divino que inspira al coro dramático más similar a la de Sófocles se halla en pasajes líricos de la comedia aristofánica: en Tesmoforiantes (vv. 947-1000, esp. vv. 985-1000), y en la párodos de Ranas, donde los iniciados invocan a Dioniso en términos análogos (vv. 323-353) y reclaman que les guíe (vv. 396-415). Ambos coros se refieren a sus movimientos y formación, circular en Tesmoforiantes (vv. 954-958 y 968) y procesional en la entrada de Ranas (vv. 351-353 y vv. 372-373), como insiste el estribillo Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με (vv. 404, 410 y 416).
4. Los coros dionisíacos de los ditirambos
La mayoría de las representaciones del coro dionisíaco como tal se hallan en el ditirambo, un subgénero lírico coral en honor a Dioniso, donde la referencia al modelo coral mítico puede haber sido un elemento típico de los proemios. Ya Kowalzig (2007, esp. pp. 230-232) relaciona la párodos de Bacantes con los proemios de un par de ditirambos de Píndaro, remarcando el doble papel, dramático y ritual, del coro como elemento clave del culto dionisíaco. En este punto entra en juego la proyección o auto-referencialidad coral, es decir, la capacidad del coro trágico para desdoblarse y ser un coro de ciudadanos atenienses que honra al dios del teatro en las Grandes Dionisias con sus cantos en el drama y, al mismo tiempo, otro coro, que canta otras formas líricas y rituales dentro de la ficción.6 Algunos rasgos ditirámbicos concretos se han identificado en la polometría de varios pasajes trágicos (Lomiento, 2017), pero gran parte de las coincidencias corresponden al tratamiento de temas dionisíacos como el de los coros del dios (Battezzato, 2013, p. 110), como se ha planteado sobre todo en Eurípides y como exploramos aquí en Sófocles.
Los coros de Dioniso abundan en los ditirambos de Píndaro, por ejemplo, en el fr. 75 Snell-Maehler, en que un coro circular de todos los dioses danza en medio de la vegetación, pero en textos muy fragmentarios como fr. 70a.11-16, 70c, o 70d(c) apenas se puede conjeturar su presencia asociada a ciertos elementos naturales, o bien a ritos nocturnos y conceptos clave ya en PMG 931, 1003 (donde el participio μαινομέναις deja suponer la presencia de un séquito femenino), 1037, o 926a. Fuera de un espacio salvaje, también atribuyen coros a Dioniso el ditirambo 19 de Baquílides, o PMG 929b (adespota 11b) y en una alusión más tardía a las ninfas en el PMG 829 de Filóxeno o el epigrama de la Antología Griega 13.28, justamente la dedicatoria de un trípode por la victoria en un concurso ditirámbico, atribuido a Baquílides o Simónides. Dos otras composiciones líricas próximas al género ditirámbico desarrollan esta escena dionisíaca: el fragmento de Prátinas PMG 708 (TrGF 3),7 donde se describen los movimientos y sonidos de un cortejo de sátiros (3-4) y el sonido de los instrumentos musicales, y el peán a Dioniso de Filodamos de Escarfia del s. IV aec, que cuenta cómo dioses y mortales bailaron con ocasión de su nacimiento y conecta esta danza mítica con la del coro que canta esta composición (esp. 8-10, 39-40, 58-60 y 131-137).
5. El ditirambo fr. 70b, Héracles o Cerbero de Píndaro
La mayor extensión relativa del fr. 70b lo hace más apto para una comparación con los textos trágicos. En los primeros versos (1-5) se expone el cambio en los movimientos del propio coro hasta alcanzar su forma circular (vv. 1-2: Π̣ρὶν μὲν ἕρπε σχοινοτένειά τ’ ἀοιδὰ δ̣ι̣θ̣υράμβων...), en un pasaje de lo más significativo para la historia del género. Quizás Píndaro, según propone Lavecchia (2000, pp. 125-137), como innovador tradicionalista, eligiera el proemio para reivindicar un ditirambo arquetípico, procesional y con un profundo significado ritual y mistérico (van der Weiden, 1991, pp. 62-66; D’Angour, 1997; 2007, p. 204).8 Tras los versos quecomentaremos, el poeta se presentará como heraldo inspirado por las musas para cantar las glorias de Tebas (vv. 23-26), entre las que comienza con la boda de Cadmo y Harmonía y el nacimiento de Dioniso (vv. 27-32), y que probablemente continuarían con Héracles y su catábasis (Lavecchia 2000, pp. 108-109, atribuye a este ditirambo los frr. 81 y 346).
El proemio expone cómo Dioniso entra en el Olimpo y pone en movimiento a los dioses, en principio estáticos (v. 8: ἐν μεγάροις ἵσταντι) incorporándolos a su séquito danzante. En ningún momento se sitúa temporalmente la escena ni se menciona la noche más que indirectamente, por la presencia de antorchas (vv. 10-11: αἰθομένα τε δαῒς ὑπὸ ξανθαῖ̣σι πεύκαις), pero sí que también impera la idea de atemporalidad. Pese a tratarse de un hecho concreto, la llegada al Olimpo y los coros de los dioses se describen en presente, en contraste con los cambios y la evolución cronológica que ha vivido la forma del canto, el plano humano introducido al inicio del canto y que continuará con las hazañas de Héracles. El mundo de los dioses, una Edad de Oro feliz y eterna (Calame, 1997, p. 90; Kowalzig, 2007, p. 245), se distingue de los acontecimientos humanos que derivan de las genealogías y acciones divinas y en los que, por el contrario, los hechos se van sucediendo y se narran en pasado.
El papel crucial de Dioniso queda claro desde el mismo momento en que todo se presenta como un rito en su honor y donde él mismo participa (v. 7: Βρομίου τελετάν). El sintagma introducido con παρά con dativo con el que se indica la presencia de la Magna Mater y Zeus supone una posición lateral (vv. 7-8), pero la relevancia de la forma circular, aunque no aplicada al coro divino, se ha remarcado de antemano al inicio de la composición (v. 5: κύ]κλοισι νέαι̣ [.... ε]ἰδότες). Las acciones que lleva a cabo confirman que es él quien dirige el cortejo, como un corego. El verbo κατάρχει (v. 8), con una acepción cultual específica de “empezar” un sacrificio, sitúa al dios como ἔξαρχος, “iniciador” o “coreuta solista”9 si se le toma como sujeto implícito (aunque las traducciones de Lavecchia, 2000, pp. 144-146, y van der Weiden, 1991, pp. 68-69, prefieren un schema Pindaricum en el que el sujeto serían los plurales posteriores). Tras la enumeración de los demás dioses del séquito, ὁ δὲ κηλεῖται (v. 22), le hace no sólo el impulsor, sino también el receptor de la ceremonia con la que se deleita, al mismo nivel de las fieras que gobierna (vv. 22-23: χορευοίσαισι κα[ὶ θη-ρῶν ἀγέλαις). Estas danzas divinas son el modelo del rito en el que el poeta sitúa después su canto (v. 25: Ἑλλάδι κα[λ]λ̣[ιχόρῳ).
No faltan los miembros típicos del séquito dionisíaco original, las ninfas náyades (v. 12), si bien el pasaje insiste en cómo los diferentes dioses pasan a moverse en este ritual en honor de Dioniso. Después de la mención a Zeus y la Magna Mater, se introducen con más detalle Enialio, Palas y ártemis como participantes en la danza. Aparte de los vínculos, cultuales y mitológicos, de estas divinidades con Tebas y Dioniso, a cada una de ellas, en una breve descripción, se le atribuyen o resaltan algunos rasgos que concuerdan con los de la celebración dionisíaca: el brillo de Enialio (vv. 15-16), el ruido y las serpientes de la égida de Palas (vv. 17-18), y el paisaje solitario y los leones que acompañan con movimientos orgiásticos a ártemis (vv. 19-21).
Como en los séquitos de ninfas en Sófocles, la luz y el ruido acompañan igualmente a este coro divino. Antes y después de las antorchas encendidas (vv. 10-11), único elemento, de hecho, que puede remitir a la nocturnidad de la escena, se mencionan los diversos sonidos del cortejo, ya desde el propio epíteto con el que se introduce al dios, Bromio, como “ruidoso”. Junto con la música de instrumentos como los tabales (de los que se recuerda la forma y el movimiento circular, v. 9: ῥόμβοι τυπάνων) o los crótalos (v. 10: ἐν δὲ κέχˈλαδ[εν] κρόταλ’), objetos que, como sujetos gramaticales, cobran vida gracias a Dioniso (Privitera, 1970, pp. 126-127), se oye también el significativo llamamiento ritual del “alalá” (vv. 12-13: ἐ̣ρίγδουποι στοναχαί μανίαι τ’ ἀλαλ̣αί).
Menos evidente aparece el papel de la naturaleza como marco de la actividad coral. En el ditirambo la acción se desarrolla en las moradas del palacio del Olimpo (v. 8: μέγαροις), aunque después se habla de los pinos (v. 11: πεύκαις). Si bien Lavecchia (2000, p. 138, 150-151) aprecia que πεύκαις hace referencia a la materia y subraya la significación de los espacios cerrados para los momentos clave de los ritos mistéricos, van der Weiden (1991, p. 67) contempla un espacio mixto con construcciones y vegetación o, de manera más sencilla, se puede entender el Olimpo como un lugar genérico. Al no especificarse el origen del cortejo, el punto desde el que llega Dioniso, cuesta distinguir si se da un contraste entre un lugar salvaje y otro habitado, entre el plano humano, una ciudad cerrada, y lo divino o, como es más probable, entre el paisaje agreste gobernado por el dios que irrumpe triunfalmente en las cimas de los dioses celestiales, una alegoría de sus poderes en la ultratumba (Lavecchia, 2000, pp. 109-125). La relación de Dioniso con la naturaleza se presenta de forma vaga, a través de las habituales náyades y los leones, llenos de furor dionisíaco, que acompañan a ártemis (vv. 19-20: ἐν ὀργαῖς Βακχίαις φῦλον λεόντων). Más adelante se alude a los grupos de fieras (v. 21: θηρίων ἀγέλαις) y, más sutilmente, los movimientos del grupo se describen con términos normalmente aplicados a la agitación y el tumulto de la batalla, particularmente ῥιψαύχενι, que suele decirse de los caballos (vv. 13-14: ὀρίνεται ῥιψαύχενι σὺν κλόνῳ).
6. Conclusión
Con los pocos testimonios ditirámbicos conservados apenas podemos rastrear en ellos algunos paralelos con la tragedia que, desde el punto de vista sincrónico, no siempre mantiene un vínculo ritual explícito con Dioniso. Solo la forma específica que toma la imagen del séquito dionisíaco, con detalles ausentes en la caracterización tópica del dios en otros géneros, delatan una cierta continuidad entre el ditirambo y la tragedia. Los tres pasajes sofocleos y el inicio del fr. 70b de Píndaro, probablemente representativo de los proemios ditirámbicos, coinciden en la descripción de los atributos del dios y su séquito, su poder ambivalente y, muy significativamente, sus movimientos. En un desplazamiento lineal el séquito divino llega y entra en un espacio natural que toma vida con su paso y el de sus acompañantes, para después transformarse en un coro que danza circular alrededor del dios, que lo dirige.
Ahora bien, cada texto adapta la descripción a los requerimientos de su género. El ditirambo de Píndaro permite la interpretación mistérica del ascenso de Dioniso al Olimpo, mientras que en la tragedia la danza despreocupada de un coro totalmente divino es un ideal anhelado en situaciones de angustia por el propio coro dramático que llama la atención sobre sí mismo y dota así de mayor entidad a los cantos y ruegos rituales. El primero insiste más en los elementos sonoros y el segundo, en la luz y las antorchas, lo que refleja el mayor peso del espectáculo visual en el drama. Ello lleva a la cuestión, aún más compleja e incierta, sobre el grado de mímesis con que los movimientos del coro podrían reproducir las danzas de los ritos dionisíacos reales en la medida en que los coreutas, hombres, pudieran conocerlos. Sin duda, el hecho de que los coros trágicos y ditirámbicos fueran formados por ciudadanos, acentúa la distancia con el coro dionisíaco y su séquito femenino, lo que hace de él un modelo aún más inalcanzable.
En definitiva, Sófocles recibe una tradición amalgamada de Dioniso como dios con un séquito de divinidades naturales y patrón de la danza, que adapta y resignifica en los cantos e invocaciones de cada tragedia. Ni el dramaturgo crea una escena del todo nueva ni sugiere una vaga imagen del dios a partir de los ámbitos que gobierna, sino que acentúa los elementos que aparecen como fundamentales en el ditirambo. Más allá de los atributos, ya presentes en otro tipo de fuentes, lo que une la tragedia y el ditirambo, o al menos los cuatro pasajes estudiados en este trabajo, es el movimiento de los seguidores de Dioniso en el que se refleja el coro de la representación.
Referencias
Bagordo, A. (2003). Sofocle e i lirici: tradizione e allusione. En G. Avezzù (Ed.), Il dramma sofocleo: testo, lingua, interpretazione (pp. 5-15). Stuttgart – Weimar: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-02909-6_1
Battezzato, L. (2013). Dithyramb and Greek Tragedy. En B. Kowalzig y P. Wilson (Eds.), Dithyramb in Context (pp. 93-110). Oxford: Oxford University Press.
Bierl, A. (1991). Dionysos und die griechische Tragödie: politische und ‘metatheatralische’ Aspekte im Text. Tübingen: Narr.
Bierl, A. (2011). Il dramma satiresco di Pratina e il Ciclope di Euripide. Movimento selvaggio, autoreferenzialità corale e liberazione dell’energia accumulata sotto il segno di Dioniso. En A. Rodighiero y P. Scattolin (Eds.), Un enorme individuo, dotato di polmoni sopranaturali. Funzioni, interpretazioni e rinascite del coro drammatico greco (pp. 67-95). Verona: Edizioni Fiorini.
Calame, C. (1997). Choruses of Young Women in Ancient Greece. Their Morphology, Religious Role and Social Function (Trad. D. Collins y J. Orion). Lanham: New York, London: Rowman & Littlefield.
Calame, C. (1999). Performative Aspects of the Choral Voice in Greek Tragedy: Civic Identity in Performance. En S. Goldhill y R. Osborne (Eds.), Performance Culture and Athenian Democracy (pp. 125-153). Cambridge: Cambridge University Press.
Carruesco, J. (2016). Choral Performance and Geometric Patterns in Epic Poetry and Iconographic Representations. En V. Cazzato y A. P. M. H. Lardinois (Eds.), The Look of Lyric. Greek Song and the Visual (pp. 69-107). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004314849_005
Cerri, G. (2007). Nuovi generi corali nell’Edipo a Colono di Sofocle. En F. Perusino y M. Colantonio (Eds.), Dalla lirica corale alla poesia drammatica. Forme e funzioni del canto corale nella tragedia e nella commedia greca (pp. 159-181). Pisa: ETS.
Cerri, G. (2009). Un’attestazione del ditirambo rituale a struttura amebea nelle Baccanti di Euripide. Paideia, 64, 383-393.
Csapo E. (2008). Star Choruses: Eleusis, Orphism, and New Musical Imagery and Dance. En M. Revermann y P. Wilson (Eds.), Performance, Iconography, Reception: Studies in Honour of Oliver Taplin (pp. 262-290). Oxford: Oxford University Press.
Csapo, E. (2017). Imagining the Shape of Choral Dance and Inventing the Cultic Euripides’ Later Tragedies. En L. Gianvittorio (Ed.), Choreutika. Performing and Theorising Dance in Ancient Greece (pp. 119-156). Roma – Pisa: Edizioni dell’Ateneo.
Cullyer, H. (2005). A Wind that Blows from Thrace: Dionysus in the Fifth Stasimon of Sophocles’ “Antigone”. The Classical World, 99(1), 3-20. https://doi.org/10.2307/4353005
D’Alessio, G. B. (2007). Ἢν ἰδού: ecce satyri (Pratina, PMG 708=TrGF 4, F3). Alcune considerazioni sull’uso della deissi nei testi lirici e teatrali. En F. Perusino y M. Colantonio (Eds.), Dalla lirica corale alla poesia dramàtica. Forme e funzioni del canto corale nella tragedia e nella commedia greca (pp. 95-128). Pisa: ETS.
D’Angour, A. (1997). How the Dithyramb Got its Shape. Classical Quarterly, 47, 331-351. https://10.1093/cq/47.2.331
D’Angour, A. (2007). Music and Movement in the Dithyramb. En B. Kowalzig y P. Wilson (Eds.), Dithyramb in Context (pp. 198-209). Oxford: Oxford University Press.
Dalmon, S. (2015). Les Nymphes entre maternité et courotrophie dans les Hymnes homériques. Mondes anciens, 6. https://doi.org/10.4000/mondesanciens.1471
De Vries, J. G. (1976). Dancing Stars (Sophocles Antigone 1146). En M. Bremer, S. Radt y C. J. Ruijgh (Eds.), Miscellanea Tragica in Honorem J. C. Kamerbeek (pp. 471-474). Amsterdam: Hakkert.
Finglass P. J. (Ed.). (2018). Sophocles: Oedipus the King. Cambridge - New York: Cambridge University Press.
Gagné, R. (2019). Cosmic Choruses: Metaphor and Performance. En P. S. Horky (Ed.), Cosmos in the Ancient World (pp. 188-211). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108529082.010
Griffith, M. (Ed.). (1999). Sophocles: Antigone. Cambridge: Cambridge University Press.
Griffith, M. (2013). Satyr-play, Dithyramb, and the Geopolitics of Dionysian Style in Fifth-Century Athens. En B. Kowalzig y P. Wilson (Eds.), Dithyramb in Context (pp. 257-281). Oxford: Oxford University Press.
Guidorizzi, G., Avezzù, G. y Cerri, G. (Eds.). (2008). Sofocle. Edipo a Colono. Milano: Fondazione Valla.
Hedreen, G. (1994). Silens, Nymphs, and Maenads. JHS, 114, 47-69. https://doi.org/10.2307/632733
Hedreen, G. (2006). I Let Go My Force Just Touching Her Hair: Male Sexuality in Athenian Vase-Paintings of Silens and Iambic Poetry. Classical Antiquity, 25(2), 277-325. https://doi.org/10.1525/ca.2006.25.2.277
Hedreen, G. (2007). Myths of Ritual in Athenian Vase Paintings of Silens. En E. Csapo y M. Miller (Eds.), The Origins of Theater in Ancient Greece and Beyond. From Ritual to Drama (pp. 150-195). Cambridge: Cambridge University Press.
Hedreen, G. (2013). The Semantics of Processional Dithyramb. Pindar’s Second Dithyramb and Archaic Athenian Vase-Painting. En B. Kowalzig y P. Wilson (Eds.), Dithyramb in Context (pp. 171-197). Oxford: Oxford University Press.
Henrichs, A. (1996). ‘Warum soll ich denn tanzen?’ Dionysisches im Chor der griechischen Tragödie. Stuttgart – Leipzig: De Gruyter.
Herrero de Jáuregui, M. (2013). Dionysos in the Homeric Hymns: the Olympian Portrait of the God. En A. Bernabé, M. Herrero de Jáuregui, A. I. Jiménez San Cristóbal y R. Martín Hernández (Eds.), Redefining Dionysos (pp. 235-249). Berlin – Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110301328.235
Isler-Kerényi, C. (2014). Dionysos in Classical Athens. An Understanding through Images (Trad. A. Beerens). Leiden – Boston: Brill.
Jiménez San Cristóbal, A. I. (2013). The Sophoclean Dionysos. En A. Bernabé, M. Herrero de Jáuregui, A. I. Jiménez San Cristóbal y R. Martín Hernández (Eds.), Redefining Dionysos (pp. 272-300). Berlin – Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110301328.272
Jiménez San Cristóbal, A. I. (2022). Las ninfas y Dioniso. Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos, 32, 161-182. https://doi.org/10.5209/cfcg.80754
Kitzinger, R. (2012). Sophoclean Choruses. En A. Markantonatos (Ed.), Brill’s Companion to Sophocles (pp. 385-407). Leiden – Boston: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004217621_021
Kowalzig, B. (2007). ‘And Now All the World Shall Dance!’ (Eur. Bacch. 114). Dionysus’ Choroi between Drama and Ritual. En E. Csapo y M. Miller (Eds.), The Origins of Theater in Ancient Greece and Beyond. From Ritual to Drama (pp. 221-251). Cambridge: Cambridge University Press.
Larson, J. (2001). Greek Nymphs: Myth, Cult, Lore. Oxford: Oxford University Press.
Lavecchia, S. (2000). Pindari. Dithyramborum fragmenta. Roma – Pisa: Edizioni dell’Ateneo.
Lomiento, L. (2017). Ditirambo e tragedia sofoclea. En A. Gostoli, A. Fongoni y F. Biondi (Eds.), Poeti in agone. Competizioni poetiche e musicali nella Grecia antica (pp. 47-68). Turnhout: Brepols.
Markantonatos, A. (2002). Tragic Narrative: A Narratological Study of Sophocles: Oedipus at Colonus. Berlin – New York: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110895889
Melena, J. L. (1983) Perfiles generales para una historia del ditirambo como género literario. Tabona, 4, 181-224.
Melero, A. (1991). El hiporquema de Prátinas y la dicción satírica. En J. A. López Férez (Ed.), De Homero a Libanio. Estudios actuales sobre textos griegos (pp. 75-87). Madrid: UNED.
Murnaghan, S. (2012). Sophocles’ Choruses. En K. Ormand (Ed.), A Companion to Sophocles (pp. 220-235). Chilchester: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118350508.ch16
Napolitano, M. (2000). Note all’iporchema di Pratina (PMG 708 = TrGF I 4 F 3). En A. C. Cassio, D. Musti y L. E. Rossi (Eds), Synaulia: cultura musicale in Grecia e contatti mediterranei (pp. 111-155). Napoli: Istituto Universitario Orientale.
Novo Taragna, S. (1979). Lingua e stile dell’inno tragico in Sofocle, Ant. 1115-1152. Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, 107, 131-141.
Privitera, G. A. (1970). Dioniso in Omero e nella poesia greca arcaica. Roma: Edizioni dell’Ateneo.
Rodighiero, A. (2012). Generi lirico-corali nella produzione drammatica di Sofocle. Tübingen: Narr.
Scullion, S. (1998). Dionysos and Katharsis in Antigone. Classical Antiquity, 17, 96-122. https://doi.org/10.2307/25011075
Scullion, S. (2002). “Nothing to do with Dionysus”: Tragedy Misconceived as Ritual. Classical Quarterly, 52, 102-137. https://10.1093/cq/52.1.102
Seaford, R. (1981). Dionysiac Drama and the Dionysian Mysteries. Classical Quarterly, 31, 252-275.
Seaford, R. (1994). Reciprocity and Ritual: Homer and Tragedy in the Developing City-State. Oxford: Clarendon Press.
Shaw, C. (2023). Aeschylean Satyr Drama. En J. A. Bromberg y P. Burian (Eds.), A Companion to Aeschylus (pp. 185-200). Chilchester: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781119072348.ch14
van der Weiden, M. J. H. (Ed.). (1991). The Dithyrambs of Pindar: Introduction, Text, and Commentary. Amsterdam: J. C. Gieben.
van Nes Ditmars, E. (1992). Sophocles’ Antigone: Lyric Shape and Meaning. Pisa: Giardini Editori e Stampatori.
Vicaire, P. (1968). Place et figure de Dionysos dans la tragédie de Sophocle. Revue des études Grecques, 81, 351-373.
Zimmermann, B. (1992). Dithyrambos. Geschichte einer Gattung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Notas
Recepción: 30 agosto 2023
Aprobación: 22 diciembre 2023
Publicación: 01 febrero 2025