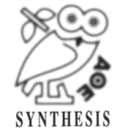 Synthesis, vol. 32, núm. 1, e156, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X
Synthesis, vol. 32, núm. 1, e156, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
IdIHCS (UNLP-CONICET)
Centro de Estudios Helénicos (CEH)
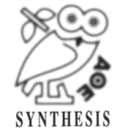 Synthesis, vol. 32, núm. 1, e156, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X
Synthesis, vol. 32, núm. 1, e156, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Artículos
El marco dramático del discurso cosmológico en el Timeo de Platón
Resumen: Este artículo se interesa en el Timeo de Platón, no sólo en cuanto este diálogo aborda la realidad sensible y la posibilidad de conocimiento sobre ella, sino, además, como composición filosófica que dramatiza una reflexión ética. El método de interpretación procede según una lectura literaria y filosófica del diálogo. Se trata de demostrar que Platón pone en escena la ética y política que se deriva de la cosmología. Para ello, se caracteriza en primer lugar al personaje que da nombre al diálogo, Timeo, a fin de comprender su intervención desde una manera situada. A continuación, se determina el estatus del discurso cosmológico, partiendo de los principios definidos en el proemio de la cosmología. Finalmente, se revela la coherencia entre el sentido y la pragmática del discurso cosmológico. Esto permite concluir que Platón encarna en su personaje principal una propuesta ética crítica con el discurso político dominante en la Atenas de su época.
Palabras clave: Marco dramático, Cosmología, Platón, Discurso verosímil.
The Dramatic Framework of the Cosmological Discourse in Plato's Timaeus
Abstract: This article is interested in Plato's Timaeus, not only insofar as this dialogue deals with sensible reality and the possibility of knowledge about it, but also as a philosophical composition that dramatizes an ethical reflection. The method of interpretation proceeds according to a literary and philosophical reading of the dialogue. The aim is to show that Plato stages the ethics and politics that derive from cosmology. To do so, I first characterize the character who gives his name to the dialogue, Timaeus, to understand his intervention from a situated point of view. Next, I determine the status of the cosmological discourse, starting from the principles defined in the proem of the cosmology. Finally, I reveal the coherence between the meaning and the pragmatics of the cosmological discourse. This allows me to conclude that Plato embodies in his main character an ethical proposal that is critical of the dominant political discourse in the Athens of his time.
Keywords: Dramatic Framework, Cosmology, Plato, Credible Discourse.
1. Introducción
El estudio del pensamiento de Platón ha estado dominado largo tiempo por la perspectiva que centra su interés en la denominada teoría de las Ideas, propuesta doctrinal que definiría una dualidad ontológica, a través del postulado de un mundo ideal que da forma al mundo sensible. En este sentido, el Timeo de Platón resulta un diálogo del mayor interés ya que pone en el punto de mira el estatus del mundo sensible desde una perspectiva ontológica y epistemológica. Platón presenta aquí una narración sobre el origen del universo, enmarcada en un contexto dramático donde el discurso cosmológico forma parte de un proyecto más amplio que apunta a legitimar una constitución política fundada en la filosofía (Escobar Moncada, 2003).
En un esquema cronológico, los estudios estilométricos han transferido la República, diálogo considerado el más político de Platón, al período denominado medio, situando posteriormente ciertos diálogos que habían sido considerados prolegómenos a la exposición de sus trabajos finales, tal el Timeo, junto con el Sofista y el Político, que pasan a clasificarse desde entonces entre las obras tardías (Campbell, 1867; Cornford, 1935; Cherniss, 1957). Si bien las evidencias entregadas por los estudios estilométricos tiene su palabra que decir acerca de la obra escrita de Platón,1 ello no agota la interpretación de la coherencia filosófica de los diálogos.
Como toda investigación textual, una investigación de los diálogos de Platón debe considerar los límites hermenéuticos que orientan la interpretación de su pensamiento (Gadamer, 1960). En este sentido, C. C. W. Taylor (Annas y Rowe, 2002, pp. 73-84), ha puesto de manifiesto la serie de presupuestos que han dominado el quehacer filosófico en torno a Platón; así, (a) que su obra tiene una historia y (b) que la comprensión de tal historia es la clave para comprender el contenido filosófico de los diálogos. Frente a una tal perspectiva, la tentativa de ampliar los límites hermenéuticos requiere confrontar la obra de Platón no sólo en relación con el desarrollo de su doctrina, sino además con una perspectiva situada a partir de la cual cobran sentido los diálogos. Puesto que no encontramos en los diálogos un discurso explicativo de la doctrina del autor, parece sensato analizar una forma de escritura donde el pensamiento filosófico se expresa a través de una narrativa dramática, que poniendo en juego los discursos y silencios de personajes diversos, representa la filosofía que libera su combate en una escenificación de la vida.
Como lo han mostrado las investigaciones de la escuela anglo-americana (Annas y Rowe, 2002; Michelini, 2003; Blondell, 2002), la valoración de la dimensión literaria de los diálogos permite comprender la relación entre la forma y el contenido discursivo de los diálogos de manera crítica. La forma dialógica, a través de lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice, articula la argumentación filosófica en la medida que se focaliza en el proceso discursivo mismo. Así, esta perspectiva, viene a coincidir con los planteamientos antropológicos de la Escuela de París, que sitúa el pensamiento de Platón en un período de inflexión histórica y cultural, donde una nueva mentalidad, marcada por la fijación de los mitos en un soporte material, aborda de manera crítica la tradición de la época arcaica (Vernant, 1965 y 1990; Vidal-Naquêt, 1981; Detienne, 1992).
Gracias a la intervención de diversas voces, el discurso filosófico de Platón dramatiza el método mismo de argumentación, y solicita la participación del lector como asistente en un nivel peritextual, para definir el objeto de la investigación. La lectura resulta así una práctica filosófica donde la pluralidad es representada en las intervenciones de los diversos personajes, cuya presencia es efectiva o inefectiva según cada caso. El significado filosófico de toda intervención guarda un aspecto ilocutorio que se revela de acuerdo a las características y la situación del personaje que la profiere. El retrato de cada personaje aporta en este sentido informaciones preciosas en relación con el sentido del discurso filosófico (Gill y McCabe, 1996; Gill, 1977).2 Se evita de esta manera el riesgo de caer en una filosofía del punto cero (Castro-Gómez, 2005), pues el entendimiento de cualquier cuestión teórica parte del análisis de la situación mundana de quien explica.
Asimismo, el lector envuelto en un rol activo por la narrativa dialógica, completa la definición del sentido representado, realizando la actividad filosófica por excelencia, esto es, la búsqueda del conocimiento que llega a ser ante todo un cuidado de sí (ἐπιμέλεια τοῦ αὐτοῦ) (Nehamas, 1998). Platón inaugura de este modo la ética de la virtud, disciplina filosófica que se prolongará particularmente en la escuela estoica (Hadot, 1995). Con todo, la división doctrinal entre el pensamiento moral de un Sócrates histórico y el pensamiento metafísico y epistemológico de un Sócrates platónico (Vlastos, 1991; Nussbaum, 1997), ya de difícil sustento metodológico a causa de las fuentes disponibles, cae porque impide reconocer la continuidad reflexiva sobre la ética en Platón. En efecto, el élenchos de Sócrates no se aleja de la dialéctica que encontramos en los diálogos de madurez, donde la definición del intelectualismo ético es abordada por Platón a través de la generación de una psicología moral donde el saber matemático demuestra su potencia ética y política (Macé, 2007).
Este artículo se interesa en el Timeo de Platón, no sólo en cuanto diálogo donde Platón aborda la realidad generada y la posibilidad de conocimiento sobre ella, sino también, como composición filosófica que dramatiza el pensamiento ético de Platón. El método de interpretación procede según una lectura literaria. Se trata de demostrar que el análisis de la forma y el contenido del diálogo permite comprender la puesta en escena de la ética de Platón. Para ello, se caracteriza en primer lugar al personaje que da nombre al diálogo, Timeo, con el objetivo de comprender su intervención de manera situada. A continuación, se determina el estatus del discurso cosmológico, gracias al análisis de los principios ontológicos y epistemológicos definidos en el proemio del discurso cosmológico. Finalmente, se muestra cómo el criterio de verosimilitud que define la verdad de la cosmología, explica la coherencia entre el discurso del personaje y la intención comunicativa del autor. Esto permite concluir que Platón encarna en su personaje principal una propuesta ética crítica con el discurso político dominante en la Atenas de su época.
2. Timeo de la colonia griega de Lócride
Si bien la perspectiva literaria resulta imprescindible para dialogar con el autor, cuyo pensamiento se expresa a través de la voz de sus personajes, no cabe pese a ello reducir esta voz a una toma de partido. En este sentido, la admiración del discípulo marca la distancia respecto al maestro; Sócrates será siempre el maestro de la mayéutica que deposita en las manos del otro la responsabilidad de camino que conduce al saber. Es en la confrontación con sus interlocutores que la verdad del discurso puede aparecer. En el Timeo, la consideración del gesto silente del maestro que cede la palabra al personaje que da título al diálogo: Timeo de Lócride, da lugar a la dialéctica dialógica donde se expresa la reflexión cosmológica de Platón. Timeo es presentado por Sócrates como un filósofo y representante político de Lócride, colonia fundada en el sur de Italia en el siglo VII a. C.3
Aquí está Timeo, que viene de Locro, la ciudad mejor legislada en Italia (εὐνομωτάτης ὢν πόλεως τῆς ἐν Ἰταλíᾳ), y que no es inferior ni en fortuna ni en linaje (οὐσίᾳ καὶ γένει) a ninguno de los de allí, que ha ocupado los más altos cargos y recibido los más grandes honores en su ciudad (τὰς μεγίστας μὲν ἀρχάς τε καὶ τιμὰς τῶν ἐν τῇ πόλει μετακεχείρισται), además, ha llegado, en mi opinión, a la cima de toda filosofía (φιλοσοφίας … ἐπ’ ἄκρον). (Tim. 20a2-5)
Esta breve presentación señala que el personaje es familiar a los lectores (Lampert y Planeaux, 1998). Si bien no hay evidencia de la existencia histórica de Timeo, no es imposible que se inspire en una personalidad de la época. Más allá de la brecha entre la realidad objetiva del sujeto histórico y la caracterización subjetiva del autor, Platón representa una figura situada. Timeo es caracterizado como un ciudadano sabio y notable, originario de una ciudad que fue enemiga de Atenas durante la guerra del Peloponeso: la colonia de Locro, cuya fama se extiende en el mundo antiguo en razón de su constitución, considerada la mejor entre las ciudades griegas (De Franciscis, 1972). Aristóteles clasifica al gobierno de Locro como una aristocracia moderada (García Valdés, 1998, Metaph. V, 1307). Diodoro (Torres Esbarranch, 2006, D.S. XII, 21) afirma que la ciudad de Locro habría recibido sus leyes de Zaleuco, quien sería discípulo de Pitágoras. Así, la distinción de la colonia no es sólo política sino también filosófica: situada en la Magna Grecia, entra en los dominios de la escuela pitagórica, donde Timeo parece haber alcanzado el alto nivel de formación intelectual que se le atribuye. Experto en astronomía (στρονομικώτατος) (Tim. 27a), este personaje posee las competencias óptimas para la realización del discurso cosmológico. La sabiduría filosófica y política de este ciudadano de Locro, revela que, para Platón, los mejores ciudadanos no son necesariamente sus conciudadanos atenienses.
La intervención de Timeo después del relato atlante de Critias logra un efecto de impacto incluso antes de que el personaje comience su discurso. Platón ya ha puesto de manifiesto la importancia de la constitución política y de la organización social y económica de la ciudad en relación con la calidad moral de sus ciudadanos. La aparición de Timeo en este punto señala que, dado sus orígenes, encarna la virtud y la sabiduría política. El ateniense ha introducido el problema político con su evocación de la figura de Solón, padre fundador de la legislación democrática ateniense, cuando el locrense se dispone a profundizar en los orígenes de la constitución política. El encuentro representado durante las fiestas Apaturias, ocasión de celebración panhelénica ateniense, evidencia que se trata aquí de poner en cuestión la política de Atenas, a través de una reflexión acerca de la medida y el límite de las leyes adelantada ya en el relato de Critias (Pradeau, 1997).
Si bien Critias y Timeo representan dos modelos de οἰκονομία, ambas intervenciones tienen como eje de sentido el análisis de la relación de la ciudad con la χώρα, es decir, el espacio donde se funda la ciudad, en donde se establece la relación de la urbe y el territorio. La χώρα, a diferencia del τόπος que denota el aspecto físico del territorio, señala el lugar o emplazamiento de la unidad política donde el límite geográfico y sus recursos, incluyendo su disposición climática, exigen la circunscripción de objetos que es necesario conocer y del cual es necesario hacer uso a fin de que una vida común sea posible. Platón se refiere entonces al espacio privilegiado de la actuación del hombre.
Si bien no encontramos en los diálogos ninguna afirmación que nos permita enmarcar a Timeo como representante del pitagorismo ni como expresión del pitagorismo de Platón, su caracterización como ciudadano ilustre de Locro, evoca un contexto filosófico determinado con consecuencias políticas situadas. Ya en la República, Platón desarrolla ampliamente el carácter propedéutico de las matemáticas en la educación filosófica y la sabiduría política. Lo que allí se plantea en el marco de una investigación teórica, en el Timeo se encuentra encarnado en el personaje principal. La fundación de las colonias griegas en la Magna Grecia coincide con una época dominada por la ideología délfica del μέτρον, según la cual el desarrollo del paisaje de la ciudad Estado tiende a la medida a través de la implantación premeditada que permite una aplicación racional de los presupuestos teóricos de la distribución del κλῆρος patrocinado por Delfos. Así, el personaje de Timeo nos confronta con una encuesta sobre la organización del espacio y del equipamiento urbano, y esto da lugar a un nuevo cuestionamiento sobre la constitución política justa.
Los griegos se sirvieron de la teoría de la proporción basada en el estudio de la relación de las partes entre sí y de las partes con el todo para experimentar tanto en la práctica constructiva como en la política (Lombardo, en Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 1977). Ya desde el inicio del período de los viajes coloniales, la fijación de los límites y la adopción de los mismos en el proceso de ocupación sistemática del suelo se manifiesta a través del fenómeno de la χώρα como el territorio controlado por la ciudad, más allá del cual se sitúa lo primitivo (Plácido, 1997). Las investigaciones arqueológicas revelan que las colonias itálicas desarrollaron un sistema de planificación urbanística sobre llanuras pluviales que hacían difícil el cultivo. Se trataba de la individuación a través de la subdivisión por ejes ortogonales y la proyección geométrica de la ciudad a partir de la figura del círculo (Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 1977, pp. 546 y ss.). En Locro, se descubre un plano urbano regular, formado por un enrejado de calles cerradas y paralelas, dispuestas desde el monte hacia el valle, e insertado ortogonalmente por calles más largas, trazadas a intervalos mayores, que crean rectángulos de forma alargada (Costamagna, 1990). Esta planificación organizada del espacio urbano, se mantuvo durante siglos sin alteración ni ocupación abusiva del suelo.
Al mismo tiempo, se genera la delimitación simbólica del espacio cívico, donde las expresiones religiosas juegan el rol de instrumentos ideológicos que conducen a la cohesión social. El culto a Apolo destaca un elemento religioso fundamental para la fundación de la ciudad: la delimitación de un espacio singular con respecto a un espacio total procede a través del acto ritual que implica un comienzo en el tiempo a través del vínculo con el dios (Detienne, 1998). La relación de los ciudadanos con el territorio que ocupan determina las actividades que realizan y la clase a la que pertenecen. Así, la descripción etnográfica de Estrabón de la colonización griega de las zonas helenizadas de Italia, a saber, Sicilia y la Magna Grecia, desde 264 a. C. hasta 81 a. C. (Vela Tejada y Gracia Artal, 2001, Str. VI, 1, 8), que combina fuentes bibliográficas de Polibio, Posidonio y Artemidoro y diversas informaciones geográficas, resulta una sociología que muestra cómo el estatus de los ciudadanos se rige por los modos de vida, sus actividades económicas respectivas y las técnicas puestas en obra.
La inmovilidad de la legislación es tanto más importante cuanto ella está destinada a sostener una estructura económico-social que determina las categorías mentales operando en la educación de sus ciudadanos. Demóstenes (López Leire, 1980, pp. 139-141), en el marco de un discurso contra Timócrates, quien había logrado introducir en Atenas una ley de dudosa legitimidad, enaltece la ciudad de Locro como la primera ciudad en contar con una legislación escrita, siendo una ciudad ejemplar bien gobernada por leyes ya en la segunda mitad del s. VI a. C. Esto que confirma Polibio (Díaz Tejera, 1981, Plb. XII, 16), para quien el trazo característico de esta legislación es el esfuerzo de preservar inalteradas las relaciones y el equilibrio constitutivo, con la limitación de la función de los magistrados a la interpretación y aplicación de la ley escrita. El equilibrio constitutivo del sistema opera a través de la exigencia de reciprocidad, equilibrio del comportamiento, y homología. Las dos primeras dan lugar al consenso como una categoría mental. Mientras que la homología, entendida como aceptación mutua de una determinada cualificación social, acuerda la cualificación moral y social de sus ciudadanos.
De este modo, la historia urbanística de Locro, se puede leer como tentativa de rendir homogéneo el espacio de la ciudad a través de la asimilación del espacio sacro al espacio geométrico en el ordenamiento de la ciudad. Esta nueva manera de concebir la relación con la χώρα en el marco cronológico entre los siglos VIII y IV a. C. permitió una adecuada deconstrucción del paradigma de Atenas, que durante muchos años fue considerado como un modelo único, dominante, en términos del desarrollo urbano, político y simbólico. Es desde este espacio geopolíticamente situado desde donde Timeo profiere su discurso.
3. El estatus del discurso cosmológico
En el Timeo, a través de sus personajes, Platón opone el discurso cosmológico al discurso histórico de Critias, sometiendo a cuestión el criterio de verdad (Gill, 1977, pp. 287-304). Mientras que este último pretende narrar los hechos reales (ἐπὶ τἀληθὲς δεῦρο) (Tim. 26d1) acerca de los hombres de la ciudad regida por la mejor constitución, Timeo propone un mito (Tim. 29d; 59c; 68d).4 Critias ha solicitado a la tradición escrita y oral5 para aplicar el postulado sobre el Estado ideal a la realidad del hombre (David, 1984). Timeo explicita el primer momento argumentativo, un proemio,6 destinado a desglosar los principios ontológicos y epistemológicos que permiten determinar el estatus y la verdad del discurso. El proemio del discurso cosmológico logra así definir el objeto de investigación y el discurso que le es apropiado. Podemos esquematizar el argumento del proemio de la siguiente manera (Runia, 1997):
i. Invocación a los dioses y súplica. Timeo pide a los dioses que lo dicho sea de acuerdo a su pensamiento (θεούς τε καὶ θεὰς ἐπικαλουμένος εὔχεσθαι πάντα κατὰ νοῦν ἐκείνοις μὲν μάλιστα […] ἐγὼ δὲ ᾗ διανοοῦμαι μάλιστ᾽ ἂν περὶ τῶν προκειμένων ἐνδειξαίμην). (Tim. 27c6-d4)
ii. Introducción de tres principios ontológicos y sus consecuencias en relación con el conocimiento.
→ Primero, existen dos realidades: aquella que siempre es y nunca es generada (τί τὸ ὂν ἀεί), y aquella que nunca es y siempre es generada (γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γιγνόμενον μὲν ἀεί);
- lo que siempre es, puede ser comprendido a través de la inteligencia (νοῦς),
- mientras que lo generado es comprendido a través de la opinión acompañada de sensación (αἴσθησις). (Tim. 27d6-28a2)
→ Segundo, todo lo generado tiene una causa (πᾶν δὲ αὖ τὸ γιγνόμενον ὑπ᾽αἰτίου). (Tim. 28a4)
→ Tercero, la causa de lo generado produce algo bello si sigue el modelo de lo eterno (πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον βλέπων ἀεί, τοιύτῳ τινὶ προσχρώμενος παραδείγματι, τὴν ἰδέαν καὶ δύναμιν αὐτοῦ ἀπεργάζηται, καλὸν ἐξ ἀνάνκης οὕτως ἀποτελεῖσθαι πᾶν). (Tim. 28a6-28b1)
iii. Introducción del universo como objeto de estudio y aplicación de los principios ya establecidos: el universo es generado, pues visible y tangible, ya que tiene cuerpo (ὁ δὴ πᾶς οὐρανὸς […] γέγονεν· ὁρατὸς γὰρ ἁπτός τέ ἐστιν καὶ σῶμα ἔχων); su causa es un demiurgo bueno (δημιουργός ἀγαθός) caracterizado como un padre y hacedor (τὸν ποιητὴν καὶ πατέρα); que ha generado su obra mirando el modelo eterno, pues el mundo es la más bella de las cosas engendradas, y su artífice la mejor de las causas (πρὸς τὸ ἀίδιον ἔβλεπεν […] ὁ μὲν γὰρ κάλλιστος τῶν γεγονότων, ὁ δ᾽ἄριστος τῶν αἰτίων). (Tim. 28b2-29a6)
iv. El mundo tiene el estatus de imagen (τὸν κόσμον εἰκόνα τινὸς εἶναι) (Tim. 29b1-2).
v. Los discursos sobre lo que es estable y manifiesto a la inteligencia (τοῦ μὲν οὖν μονίμου καὶ βεβαίου καὶ μετὰ νοῦ) son irrefutables e invencibles, mientras que los discursos sobre se refieren a una copia de aquello (εἰκόνος) son verosímiles (εἰκότας). (Tim. 29b5-c3)
vi. Timeo afirma que el discurso acerca del universo (παντὸς γενέσεως) es un mito verosímil (εἰκὼς μῦθος), a causa de la naturaleza humana del hablante (φύσιν ἀνθρωπίνην). (Tim. 29c4-d3)
Cada premisa se superpone a la anterior en una dialéctica descendente que va desde el plano ontológico al epistemológico, y se proyecta al plano ético y moral. Platón parte de la diferencia ontológica que, según el método de la diaíresis,7 existe entre la realidad eterna (τί τὸ ὂν ἀεί, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον) y la realidad generada (τί τὸ γιγνόμενον μὲν ἀεί, ὂν δὲ οὐδὲποτε). Asimismo, recapitula la epistemología de la alegoría de la línea (Resp. VI, 511d-e; VII, 533e-534a), según la cual a cada realidad corresponde un tipo de discurso particular. En este marco, Timeo afirma que su discurso forma parte de “los discursos que se refieren a lo que es una copia de aquello, como es una imagen, han de ser verosímiles proporcionalmente a los primeros” (τοὺς δὲ τοῦ πρὸς μὲν ἐκεῖνο ἀπεικασθέντος, ὄντος δὲ εἰκόνος εἰκότας ἀνὰ λόγον τε ἐκείνων ὄντας). El término εἰκός que Timeo emplea para definir la verdad del discurso cosmológico, refiere al estatus ontológico de la realidad sobre la que versa: en este caso el universo (ὁ οὐρανὸς), una realidad generada, imagen de la realidad eterna. El discurso cosmológico se ocupa de un objeto inestable, en constante proceso de llegan a ser (γίγνεσθαι) y sujeto al nacimiento y a la corrupción (γένεσις) (Berti, 1997). No obstante, es obra de un dios según el modelo eterno. En su unidad, constituye “una” imagen de la realidad eternidad (εἰκὼ … κινητόν τινα αἰῶνος) (Tim. 37d5). Se diferencia así de las cosas sensibles que, si bien lo componen, no son imágenes de la eternidad (Calvo y Brisson, 1997, pp. 119-132). Asimismo, el proceder de Timeo queda puesto a prueba en el diálogo; su inteligencia se apresta a seguir el proceder del dios generador de lo eterno, para crear la imagen más adecuada del modelo eterno. El primer paso metodológico en el proemio es precisamente esta invocación y súplica a los dioses del filósofo locrense. A través de la piedad del personaje, Platón representa la posición del hombre en cuanto a ser generado: es gracias a su capacidad inteligible, que podrá conducirse aplicando los principios epistemológicos apropiados. De ahí que Timeo denomine su propio discurso, ya sea como razón (εἰκὸς λόγος), ya sea como mito (εἰκὸς μῦθος) (Racionero, 1997, pp. 135-155).
Pero los discursos que se refieren a lo que es una copia de aquello [lo que es firme, estable y manifiesto a la inteligencia], como es una imagen (εἰκόνος εἰκότας), han de ser verosímiles proporcionalmente a los primeros (ἀνὰ λόγον τε ἐκείνων ὄντας). Lo que el ser es a la generación (τρὸς γένεσιν οὐσία), la verdad es a la creencia (πρὸς πίστιν ἀλήθεια). Por tanto, Sócrates, si en muchos puntos y sobre muchas cuestiones, los dioses y la generación del universo, no fuéramos capaces de ofrecer explicaciones que sean en todos sus aspectos totalmente coherentes consigo mismas y exactas, no te extrañes. En cambio, si proporcionamos explicaciones que no sean menos verosímiles que las de otro, habrá que contentarse, al recordar que yo, el que habla, y que vosotros, los jueces, tenemos una naturaleza humana, de modo que acerca de esto conviene que aceptemos un mito verosímil (τὸν εἰκότα μῦθον) y no buscar más allá. (Tim. 29c-d)
Esta doble definición de la cosmología, λόγος o μῦθος, inquieta ya en la Antigüedad cuando Jenócrates y Aristóteles debaten sobre si las afirmaciones de la cosmología del Timeo deben ser tomadas en sentido literal o metafórico.8 En este sentido, conviene considerar que la verosimilitud de la cosmología aparece como un criterio de verdad que anuncia una explicación del mundo natural (Taylor, 1928). Explicación que surge en un contexto de crisis, donde Atenas asiste a las consecuencias del paso de una cultura de tradición oral a una cultura escrita, donde los límites que definen mito y discurso forman parte de una problemática a la cual el autor mismo se enfrenta (Brisson, 1982). Platón retoma el εἰκός, término referido en el marco de la retórica de la Grecia clásica a la persuasión como capacidad de convencer a un auditorio a través de la aceptación o estimación social que pueda recibir de su opinión (Morrow, 1953), y lo relaciona con el discurso cosmológico, poniendo de manifiesto el planteamiento político de su diálogo (Racionero, 1997, pp. 63-72). La dimensión puramente lingüística, base de la capacidad comunicativa del lenguaje, aparece como el corolario del estatus ontológico de la realidad referida. Platón invierte así la perspectiva retórica, de la cual se ha servido la sofística,9 restituyendo al lenguaje como instrumento de designación de la realidad. De esta manera, el proceder discursivo de Timeo va desde la verosimilitud a la persuasión y no a la inversa.
El criterio de verosimilitud ha sido bien preparado por el proceso racionalizador que había sistematizado la práctica retórica del siglo V a. C. Consciente de su herencia intelectual, Platón evoca de manera insistente en discurso de Critias la corriente historiográfica griega iniciada por Heródoto y Tucídides. El primero de ellos, Heródoto, manteniendo una influencia vaga de lo divino, había desarrollado un modo argumentativo elaborando conclusiones que excluyen o admiten explicaciones legendarias, y había así fundado la necesidad de lógica que establece una conexión de causa y efecto. Este método le permitió concluir que las informaciones etnográficas recogidas inciden en el desarrollo cultural y político de un pueblo, y situarse a sí mismo como uno más entre los de sus informantes. Sus explicaciones multifocales revelan una concepción relativa de la verdad (Sancho Rocher, 1996, pp. 93-114). En este sentido, se aproxima a la perspectiva epistemológica jonia de los pensadores presocráticos (Naddaf, 1992); esto que para Platón abre camino desde el relativismo político, tal como lo había hecho Protágoras.
Tucídides, logra una historiografía donde el argumento se sirve de las informaciones compiladas para demostrar principios establecidos de antemano. Así, el narrador de la Guerra del Peloponeso parte de una concepción orgánica del hombre y la sociedad, para seleccionar u ordenar los documentos en consecuencia (Sancho Rocher, 1996, pp. 105-106). La verosimilitud de su discurso depende del ordenamiento de las informaciones empíricas según el principio que define la naturaleza humana, que consiste en querer dominar a los más débiles en busca del honor y la riqueza. Su hipótesis es que “el bienestar económico se traduce en concentración de poder, y ello conduce a conflicto armado” (Torres Esbarranch, 2020, Th. I, 23, 6). La guerra se explica así por el aumento del poder ateniense y el temor que infunde en los peloponesios.
Timeo se inclina hacia una verosimilitud que se funda en principios. El proemio de la cosmología no hace sino poner en evidencia que el criterio de verosimilitud es argumentativo. Timeo subordina las explicaciones entresacadas de los conocimientos científicos diversos y dispersos de la época a ciertos principios declarados. Con ello, nuevamente Platón deja sentir su crítica a la retórica sofistica. Perdida en una época de irrupción de la escritura en una cultura oral, la sofística ha hecho vacilar el criterio de verdad tradicional de la sociedad ateniense. Los sofistas, educados en la tradición oral y valiéndose de la escritura, se benefician de la separación que la escritura provoca entre el proceso de fabricación de un discurso y el de su emisión. La sofística no sólo pervierte la potencia mimética entre narrador y auditor característica de la narración oral, sino que también bloquea la capacidad seductora de la verdad fundada en la persuasión retórica. En efecto, no es sino el exceso de objetividad que permite la comparación de fuentes de información en el registro escrito, lo que hace caer la verdad de los mitos, y con ellos, sus protagonistas principales: los héroes y los dioses.
En esta crisis, Platón se propone rescatar el carácter religioso del mito sin retroceder ante una retórica hipnótica de la cultura oral (Hadot, 1998, p. 292). Su proyecto innovador atiende a la mentalidad del ciudadano que exige argumentos. Así, desarrolla la concepción de un mito que sustituye la verificación de los hechos por una estructuración argumentativa racional del discurso. El mito, cuyo carácter metafórico había permitido referirse en la tradición de la Grecia clásica a las acciones de los dioses, o bien a hechos acontecidos en un pasado inmemorial, cuya verificación se torna problemática, es explotado por Platón para referirse a la realidad de difícil acceso a los hombres. Así, cuando Timeo afirma en su discurso que antes de la generación del universo por parte del demiurgo no existía el tiempo, lo que nos está indicando precisamente es que la sucesión de acontecimientos que conforman la narración del origen del universo no debe tomarse literalmente (Tim. 38c4). La narración de los hechos cosmológicos representa no un orden cronológico (Taran, 1971), sino ontológico, donde ‘lo primero’ y ‘lo posterior’ de la realidad generada10 significa un proceso que se realiza siempre.
La calidad del enunciador del discurso se juega en la comprobación de la hipótesis del modelo inteligible. Los personajes del Timeo, presentados como filósofos, están a resguardo del peligro que entraña la poesía no reglada denunciada en la República. Si Timeo logra narrar la generación del universo generando en su discurso una imagen del mundo natural que obedezca a los principios inteligibles, no sólo el proyecto discursivo será salvado, sino también Timeo en cuanto orador. Ejemplo del hombre virtuoso, el personaje en boca del cual Platón elige depositar la cosmología, manifiesta su naturaleza capaz de interactuar con el universo según los parámetros inteligibles supuestos, como lo muestra su propio discurso, que es la expresión de su modo de comprender su entorno.
El uso del término demiurgo para significar la causa del universo indica que el modo de producción corresponde a la producción artesanal (τέχνη). Timeo se conduce, en consecuencia, como artesano productor del discurso. De ahí que se desmarque de la técnica imitativa (μιμητική) cuyo discurso presenta una imagen de la producción humana y no de la producción divina. Pese al hecho de referirse a una realidad generada, bajo la forma de opinión acompañada de sensación, Timeo debe demostrar que su modo de comprender el universo del que forma parte obedece a una harmonía entre la estructura de su alma y la constitución del mundo que le rodea. Esto que supone que su propia alma se constituye según el modelo inteligible. Así, se revela como el caso ejemplar de que hombre y dios no son completamente diferentes. Platón se empeña en poner de manifiesto esta semejanza a través de una terminología técnica: el productor del cosmos es ‘hacedor y padre’ (ποιητής καῖ πατήρ) (Tim. 28c3), donde ποιεῖν (Tim. 31b2, b8, c3; 34b3; 35b1; 36c4; 37d5-6; 38c7; 45b7; 71d7; 76c6; 91a4) refiere también a la actividad del poeta que produce mitos (Resp. II, 377c1; 379a3-4). Asimismo, también términos auxiliares como πλάττειν (Tim. 26e4; 42d6; 78c3; 73c8; 74a2; Resp. II, 377b6.) y συντίθεσθαι (Tim. 33d2; 69d6; 72e5; Resp. II, 377d6.) se usan para la descripción de las actividades de ambos hacedores (Brisson, 1987). Incluso el término γεννᾶσθαι (Tim. 32c1; 37a2; 34b9; 37c; 38b6, c4, e5; 39d7; 41a5, d2; 48a2; 68e4; 92a7) que refiere a la producción de seres vivos, generados con alma, se aplica al mito, que es de esta manera considerado como un ser vivo: ζῷον (Tim. 69a6-b2). Hay un vínculo necesario entre la representación del discurso, su fabricante y su fabricación; y el universo, su productor y su generación (Brisson, 2000, pp. 209-218).
No obstante, la brecha entre ambas figuras también es puesta de manifiesto por Platón. El demiurgo es un ser divino que capta el modelo inteligible de manera inmediata. De este modo, el universo es una obra que posee un aspecto plenamente determinado según dicho modelo. Timeo, en cambio, es un hombre; por ello, su captación de la realidad inteligible está mediada por las partes mortales de su alma (Brisson y Meyerstein, 1991). Como lo reconoce Timeo mismo en el diálogo, todo discurso está determinado por la naturaleza del autor, y él, formando parte del mundo generado, está confinado a producir un discurso sobre el universo a partir de su percepción del mismo. Es en este sentido que el discurso cosmológico se aproxima a la técnica figurativa, por ello es denominado τὸν εἰκότα μῦθον (Tim. 29d2.). Es en el discurso dianoiético (διάνοια) que convierte el modelo eterno en hipótesis donde se sitúa el límite que Timeo, como todo hombre, roza en su intento de zanjar la brecha entre el mundo inteligible y el mundo sensible.
4. La verdad probable de la cosmología
A medio camino entre el mito y la razón, el discurso sobre el universo generado de Timeo aparece como la inauguración del conocimiento sobre la naturaleza en el nuevo mundo de la cultura occidental escrita. Lo que será el fundamento del pensamiento científico occidental se encuentra en este primer discurso que supera las cosmogonías que habían caracterizado las narraciones en la Grecia arcaica, para dar paso a una cosmología. Sin ser propiamente dialéctica, la cual por principio debe versar sobre lo puramente inteligible, la διάνοια vehiculiza la narración sobre la naturaleza empleando las matemáticas como propedéutica adaptada al principio ontológico de la realidad generada (Gutiérrez, 2003, pp. 53-72). Platón retoma la división de las capacidades cognitivas, definidas en los símiles de los libros centrales de la República (VI, 509b-511e), según el estatus del objeto en la escala ontológica de lo que existe (Gutiérrez, 2003). Se trata de observar el universo “para aprender por intermedio de lo visible, sus principios constitutivos y dar razón de él” (Santa Cruz, 1986, p. 183). El acceso a la verdad eterna a través de una imagen depende de la capacidad del hablante de ver las relaciones invariables e inteligibles que rigen la realidad percibida a través de la sensación, esto es, “una contrapartida es aquello que se ve” (Santa Cruz, 1995). En este sentido, el pensamiento discurre (διανούμενον) según el modo de los geómetras.
Según el símil de la línea, dos secciones desiguales representan la división de la realidad: el segmento inferior representa la realidad visible, esto es, lo generado; mientras que el segmento superior representa lo inteligible. El segmento de la realidad visible es, a su vez, dividido en dos tipos de objetos: por una parte, los seres naturales y los objetos artificiales, por otra, las imágenes de los seres naturales y de los objetos artificiales. La división que se traza en el segmento superior de la línea, clarifica los modos que tiene el alma de tratar con los objetos, adaptándose a los tipos de realidad del segmento inferior.
Por un lado, en la primera parte de ella, el alma (ψυχὴ), sirviéndose de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes (τοῖς τότε μιμηθεῖσιν ὡς εἰκόσιν χρωμένη), se ve forzada a indagar a partir de supuestos (ζητεῖν ἀναγκάζεται ἐξ ὑποθέσεων), marchando no hasta un principio sino hacia una conclusión (οὐκ ἐπ᾽ἀρχὴν πορευομένη ἀλλ᾽ ἐπὶ τελευτήν). Por otro lado, en la segunda parte, avanza hasta un principio no supuesto, partiendo de un supuesto y sin recurrir a imágenes a diferencia del otro caso efectuando el camino con Ideas mismas y por medio de Ideas (Resp. 510b4-9).
La primera parte de este segmento define la διάνοια, un modo de relación del alma con los objetos que se basa en hipótesis (ὑποθέσεις). La hipótesis es considerada, desde esta perspectiva, como principio a partir del cual es posible deducir proposiciones que expliquen hechos observables. Precisamente, en la medida en que las proposiciones deducidas representan los hechos observables, la hipótesis queda fundamentada. Por su parte, la sección superior del segmento se corresponde con el modo en que el alma adquiere conocimiento, partiendo también de hipótesis, pero sin tomarlas esta vez como principios, sino como proposiciones a partir de las cuales puede alcanzarse un fundamento no-hipotético de las mismas. En este modo, denominado νόησις, el alma no recurre a lo sensible, sino que se basa sólo en lo que es captable a través del intelecto, es decir, las formas inteligibles.11 En la διάνοια del discurso cosmológico, el alma de Timeo se sirve entonces de figuras geométricas y los números, imágenes de los objetos inteligibles, como hipótesis. De esta manera, deduce según este tipo de discurrir, la unidad del universo como totalidad y la unidad de cada una de sus partes.12
La importancia que concede Platón a las matemáticas en el Timeo ha dado lugar a diversas interpretaciones, tanto en la Antigüedad como entre los comentaristas contemporáneos, que relacionan su cosmología, con el pitagorismo. En efecto, en la Academia, ya Espeusipo y Jenócrates consideran que Platón es el sucesor de Pitágoras (Burket, 1972, pp. 5, 64 y ss., 84 y ss., y 301). Aristóteles, en este mismo sentido, afirma que con el término “participación”, Platón reemplaza el término pitagórico de “imitación”.13 Esto motiva que a partir del siglo IV a. C. se desarrolle toda una corriente pitagórica que se empeña en demostrar la relación entre Pitágoras y Platón.14 En particular, el neoplatonismo realiza una matematización de la filosofía de Platón, y considera que el pseudo-Timeo, donde se conciben las matemáticas, y especialmente la geometría, como el conocimiento más elevado, es un escrito auténticamente pitagórico y punto de partida del Timeo de Platón.15 El Timeo llega a ser para los neoplatónicos un tratado científico, compendio de todo el saber posible bajo el modelo de la geometría. La física supuestamente pitagórica que se desarrolla en el Timeo está para estos autores marcada por un principio teológico, que mostraría hasta qué punto la filosofía de Platón es teológica, orientación recibida de la tradición órfica a través de Pitágoras (Festugière, 1966, Procl. in Tim. III, 168.7 y ss., y I, 7. 28).
Esto ha dado pie a que los comentaristas contemporáneos conciban la teoría de las Ideas y de los primeros principios como una reconsideración de la doctrina pitagórica de los números. Taylor (1928, pp. 27 y ss.), por ejemplo, afirma que el Timeo es un reflejo del pitagorismo del siglo V. a.C, mientras que Heath (1921, I, p. 316) considera que en el Timeo no hay ningún conocimiento matemático propiamente original y que Platón no hace sino pitagorizar. Rivaud (1925, p. 18) y Cornford (1935, p. 3) contrastan esta aproximación: los conocimientos matemáticos del pitagorismo presentes en el diálogo, no se acompañan de una adscripción al pitagorismo por parte de Platón. La explicación matematizante del Timeo aparece más bien como “una desmaterialización de las matemáticas, eliminando las implicaciones sensoriales y empíricas de sus términos y definiciones, fundada en la geometría” (Cherniss, 1951, p. 397). Platón no se sirve de una terminología técnica ni realiza innovaciones lingüísticas, de modo que cabe pensar una interpretación no pitagórica de términos matemáticos utilizados. En efecto, la integración de los conocimientos de la época en la obra de Platón obedece a un impulso innovador y determinado por su pensamiento filosófico original.
En efecto, el símil de la línea que Platón presenta en la República pone en marcha un tipo de razonamiento que establece relaciones proporcionales (ἀνὰ λόγον) (Resp. 509d7-8) entre magnitudes, más precisamente en este caso, entre segmentos, método conocido en el siglo V a. C. La virtud que deriva de la práctica de este tipo de razonamiento radica en que permiten que el alma se libere de las cosas sensibles. De ahí que la formación de los hombres capaces de convertirse en filósofos incluye la práctica de una gimnasia intelectual (γυμνάζειν ἐν μαθήμασι πολλοῖς) (Resp. 503e3; 504d1) gracias al aprendizaje de las artes matemáticas (τέχναι) (Resp. 533d4-5).
Pues bien, la liberación de los prisioneros de sus cadenas, el volverse desde las sombras hacia las figurillas y la luz, su ascenso desde la morada subterránea hacia el sol, su primer momento de incapacidad de mirar allí a los animales y plantas y a la luz del sol, pero su capacidad de mirar los divinos reflejos en las aguas y las sombras de las cosas reales, y no ya sombras de figurillas proyectadas por otra luz que respecto del sol era como una imagen: todo este razonamiento por medio de las artes que hemos descrito tiene el mismo poder de elevar lo mejor que hay en el alma hasta la contemplación de lo mejor de todos los entes, tal como en nuestra alegoría se eleva el órgano más penetrante del cuerpo hacia la contemplación de lo más brillante del ámbito visible y de la índole del cuerpo (Resp. 532b5-c7).
Si el paso de los prisioneros desde la caverna hacia el exterior representa por analogía el paso del mundo sensible al mundo inteligible, los prisioneros se encuentran en el ámbito de lo inteligible, más puntualmente en el momento en que, si bien aún no son capaces de dirigir su mirada hacia los objetos que ahí se encuentran, pueden sin embargo dirigir su mirada hacia las sombras de los mismos: imágenes de las formas iluminadas por el sol. De esta manera, el aprendizaje de las artes matemáticas permite que el alma ascienda de lo que deviene hacia lo que es (μάθημα ψυχῆς ὁλκὸν ἀπὸ τοῦ γιγνομένου ἐπὶ τὸ ὄν) (Resp. VII, 521d3), este es el camino de lo que Platón llama propiamente filosofía (ἣν δὴ φιλοσοφίαν ἀληθῆ φήσομεν εἶναι) (Resp. VII, 521c8). Es en efecto, a través del estudio progresivo de cada una de las cinco disciplinas que completan el campo de las matemáticas, que el alma avanza desde el mundo de las imágenes hacia la liberación de las mismas en el mundo inteligible. La aritmética y el cálculo permiten diferenciar el estudio de los números en sí mismos (αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν) (Resp. 525d6) de los números apegados a lo sensible y a los cuerpos. La geometría plana y sólida permite referir las operaciones constructivas a “lo que es siempre, no de algo que en algún momento nace y en algún momento perece” (τοῦ ἀεὶ ὄντος γνώσεως, ἀλλὰ οὐ τοῦ ποτέ τι γιγνομένου καὶ ἀπολλυμένου) (Resp. VII, 527b5). La astronomía permite rechazar toda aproximación empírica dejando de lado los planetas y las estrellas visibles para concentrarse en las verdaderas relaciones entre las figuras trazadas por los movimientos celestes y su correlación con las velocidades de los mismos: “los movimientos con que, según el verdadero número y las verdaderas figuras, se mueven la rapidez real y la lentitud real en relación una con otra” (ἃς τὸ ὂν τάχος καὶ ἡ οὖσα βραδυτὴς ἐν τῷ ἀληθινῷ ἀριθμῷ καὶ πᾶσι τοῖς ἀληθέσι σχήμασι φοράς τε πρὸς ἄλληλα φέρεται καὶ τὰ ἐνόντα φέρει) (Resp. VII, 529d2-4). Finalmente, la armonía permite atender no a los acordes que se oyen, sino más bien a los números armónicos, el por qué y en qué caso (Resp. VII, 531c). El orden de estudio de las cinco disciplinas no es banal, sino que está marcado por un inicio y un regreso en torno a las relaciones entre números, mientras que las disciplinas centrales se focalizan en las relaciones geométricas. Esto traza el ascenso desde un aprendizaje de los números determinado por la magnitud hacia un aprendizaje de los números determinado por la proporción, en lo que podemos considerar un proceso de purificación intelectual (Miller 1999, pp. 73-88).
5. Conclusión
A través del discurso de Timeo, Platón nos presenta una manera innovadora de tratar el mito. Atendiendo al hecho de que la mentalidad contemporánea exige argumentos, Platón salva la verdad del discurso a través de una sustitución de la persuasión retórica tradicional por una estructuración argumentativa racional del discurso. Dado que el objeto de la cosmología es el universo en cuanto imagen de la realidad eterna, el discurso dialéctico desciende deductivamente a partir de un principio inteligible –razonamiento que hemos identificado con la διάνοια–. En este sentido, la caracterización que Platón nos presenta de su personaje Timeo nos muestra que es la figura literaria ideal para la realización de este tipo de discurso. Ciudadano notable de Locro, colonia donde florecen las artes matemáticas gracias al desarrollo del pitagorismo, su educación contempla necesariamente las artes matemáticas. En efecto, para el lector, esto llega a ser una referencia inevitable en cuanto los conocimientos matemáticos habían sido ampliamente desarrollados en las colonias de la Magna Grecia gracias a la influencia de la escuela pitagórica. En este sentido, puesto que las matemáticas son interpretadas por Platón como una propedéutica, su personaje Timeo, el que más sabe de astronomía, ha alcanzado la purificación intelectual que le permite superar la aproximación a las matemáticas aún vinculadas a lo sensible que caracteriza al pitagorismo.
Presentado como filósofo y político, Timeo se perfila como un hombre apropiadamente educado para la tarea argumentativa que Platón proyecta: posee el conocimiento dialéctico a través del cual se accede a la verdad eterna e inmutable. En esta ocasión, no obstante, no es la dialéctica de demostrar los principios inteligibles que dirige la actividad narrativa de Timeo, sino el discurrir a través de la realidad sensible en una narración que avance certera argumentando a partir de postulados inteligibles. En el marco de un proyecto discursivo que apunta a poner en marcha la mejor constitución política posible, la proyección ética y política del diálogo se aprecia gracias a la lectura literaria del diálogo. Timeo es el personaje que encarna la noción antropológica del hombre dada en el marco antropológico que define su naturaleza como ser viviente. De este modo, Platón aúna contenido y forma dialógica para completar la puesta en movimiento del Estado gobernado por la mejor constitución posible. La verosimilitud de la cosmología, teoría expuesta con maestría por Timeo, se comprueba por la praxis intelectual de su alma que se despliega en su discurrir. El discurso mismo de Timeo es la expresión de una manera de situarse en relación con el mundo, y una demostración de la virtud de su naturaleza de hombre y como ciudadano.
Al mismo tiempo, Platón explota la analogía entre ποίησις divina y humana, tradicional en la Antigüedad clásica. La génesis literaria de Timeo, definida por analogía con la génesis del mundo y del hombre, sitúa el discurso cosmológico en un contexto religioso. Platón concibe su cosmología bajo el modelo de los grandes poemas teogónicos y cosmológicos; si bien la verdad ya no se funda tanto en la capacidad persuasiva sino más bien en una argumentación asimilada a una retórica filosófica. Si bien la cosmología parece enmarcarse en la tradición de la física presocrática (περὶ φύσεως), se trata para Platón de criticar esta tradición particularmente en lo que se refiere a su deriva en el escepticismo de los sofistas.16 La referencia a un dios hacedor como causa de lo generado permite a Platón contestar el relativismo de la ley moral que los sofistas habían deducido a partir de la interpretación mecanicista de la causalidad física desarrollada ampliamente por los pensadores jónicos. La cosmología, ofrecida como velo a la diosa Atenea, patrona de la ciudad en marco de las fiestas en su honor, muestra a Timeo no sólo como el poeta hacedor que sublima la virtud cívica sino que expresa el escepticismo de Platón en relación con la posibilidad de identificar a los ciudadanos mejor gobernados con los ciudadanos atenienses.
Referencias
AA.VV. (1977). Locri Epizefirri. Atti del sedicesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto, 3-8 ottobre 1976. Napoli: Arte Tipografica.
Annas, J. y Rowe, C. (Eds.). (2002). New Perspectives on Plato, Modern and Ancient. Cambridge/Londres: Havard University Press.
Berti, E. (1997). L’oggetto dell’eikos muthos nel Timeo di Platone. En G. R. Carone (Ed.), Plato’s Cosmology and its Ethical Dimension (pp. 119-131). Cambridge: Cambridge University Press.
Brisson, L. (1987). Le discours comme univers et l’univers comme discours. Platon et ses interprètes néo-platoniciens. En Le Texte et ses représentations (pp. 211-218). Paris: Presses de l’École normale supérieure.
Brisson, L. (1992). Platon. Timée-Critias. Paris: Flammarion.
Brisson, L. (2000). Lectures de Platon. Paris: Vrin.
Brisson, L. (2005 [1982]). Platón, las palabras, los mitos. Trad. Zamora Calvo. Madrid: Abada.
Brisson, L. y Meyerstein, F. W. (1991). Inventer l’univers. Le problème de la connaissance et les modèles cosmologiques. Paris: Les Belles Lettres.
Blondell, R. (2002). The Play of Character in Plato’s Dialogues. Cambridge: Cambridge University Press.
Burket, W. (1972). Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Cambridge/Massachusetts: Harvard University Press.
Calvo, T. y Brisson, L. (Eds.). (1997). Interpreeeting Timaeus-Critias. Sankt Austin: Academia Verlag.
Campbell, L. (1867). The Sophistes and Politicus of Plato. Oxford: Clarendon Press.
Castro-Gómez, S. (2005). La Hybris del punto cero: ciencia, raza e Ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Cherniss, A. (1944). Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy. Baltimore: John Hopkins Press.
Cherniss, A. (1951). Plato as Mathematician. Review of Metaphysics, 4(3), 395-425. http://www.jstor.org/stable/20123223
Cherniss, A. (1957). The Relational of the Timaeus to Plato’s Later Dialogues.The American Journal of Philology, 78(3), 225-266. https://doi.org/10.2307/292120
Cornford, F. M. (1935 [1977]). Plato’s Cosmology: The Timaeus of Plato. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company.
Costamagna, L. (1990). Una città in Magna Grecia, Locri Epizefiri: guida archeologica. Calabria: Laruffa.
David, E. (1984). The Problem of Representing Plato’s Ideal State in Action. Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, 112, 33-53.
De Francisci, A. (1972). Stato e societa in Locri Epizefirii (L’archivio dell’Olympeion Locrense). Napoli: Centro studi della Magna Grecia della Università di Napoli.
Detienne, M. (1992). L’invention de la mythologie. Paris: Gallimard.
Detienne, M. (1998). Apollon le couteau à la main. Une approche expérimentale du polythéisme grec. Paris: Gallimard.
Díaz Tejera, A. (1981) Polibio. Historias. Madrid: Gredos.
Eggers Lan, C. (1988). Platón. Diálogos IV República. Madrid: Gredos.
Escobar Moncada, J. (2003). Cosmos, pólis y justicia. Sobre algunas relaciones entre la República y el Timeo. Apuntes filosóficos, 22, 95-111.
Festugière, A. J. (1966). Proclus. Commentaire sur le Timée. Paris: Vrin.
Gadamer, H. G. (1960). Wahrheit und Methode. (Trad. esp.: Verdad y Método). Tubingen: Mohr.
García Gual, C. (2007). Diógenes Laercio. Vida y opiniones de los filósofos ilustres. Madrid: Gredos.
García Valdés, M. (1998). Aristóteles, Política. Madrid: Gredos.
Gill, C. (1977). The Genre of the Atlantis Story. Classical Philology, 72, 287-304.
Gill, C. y McCabe, M. (1996). Form and Argument in Late Plato. Oxford: Clarendon Press.
Gutiérrez, R. (2003). Los símiles de la República VI-VII de Platón. Lima: PUCP.
Hadot, P. (1995). Qu’est-ce que la philosophie antique? Paris: Gallimard.
Hadot, P. (1998). Physique et poésie dans le Timée de Platon. Études de Philosophie ancienne, 115, 277-305.
Heath, Th. (1921). A History of Greek Mathematics, vol. 1: From Thales to Euclid. New York: Dover Publications.
Lampert, L. y Planeau, Ch. (1998). Who’s Who in Plato’s Timaeus-Critias and Why. The Review of Metaphysics, 52, 87-125.
López Leire, A. (1980). Demóstenes. Discursos políticos. Madrid: Gredos.
Macé, A. (2007). Platon, philosophie de l’agir et du pâtir. Sank Augustin: Academia Verlag.
Michelini, A. (2003). Plato as Author: The Rhetoric of Philosophy. Leiden/Boston: Brill.
Miller, M. (1999). Figure, Ratio, Form: Plato’s Five Mathematical Studies. Apeiron, 32(4), 73-88.
Morrow, G. R. (1953). Plato’s Conception of Persuasion. The Philosophical Review, 62(2), 234-250.
Naddaf, G. (1992). L'origine et l'evolution du concept grec de phusis. Lewiston / Queenston / Lampeter: The Edwin Mellen Press.
Nehamas, A. (1998). The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault. Berkeley: University of California Press.
Nussbaum, M. (1997). Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge (Massachusetts) / London: Harvard University Press.
Plácido, D. (1997). La chóra y la oikouméne. La proyección geográfica del mundo colonial. Gerión, 15, 79-86.
Pradeau, J. F. (1997). Le Monde politique. La philosophie politique du récit atlante de Platon, Timée (17-27) et Critias. Sankt Augustin: Academia Verlag.
Racionero, Q. (1997). Logos, mito y discurso probable. Entorno a la escritura del Timeo de Platón. Cuadernos de filología clásica. Estudios griegos e indoeuropeos, 7, 135-155.
Rivaud, A. (1925). Platon. Oeuves complètes. Tome X : Timée-Critias. Paris: Les Belles lettres.
Runia, D. (1997). Commentary on Plato’s Timaeus (Vol. II).Cambridge: Cambridge University Press.
Sancho Rocher, L. (1996). Acerca del argumento eikós en la historiografía griega del siglo V a. C. de Heródoto a Tucídides. Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásica, 13, 93-114.
Santa Cruz, M. I. (1986) Eikós, lógos y diánoia en Platón. Revista de Filosofía y Teoría Política, 26-27, 180-184.
Santa Cruz, M. I. (1995). Formas discursivas en la obra escrita de Platón. Synthesis, 2, 23-40.
Taran, L. (1971). The Creation Myth in Plato’s Timaeus. En J. P. Anton y G. Kustas (Eds.), Essays in Ancient Greek Philosophy I (pp. 372-407). New York: State University of New York Press.
Taylor, A. E. (1928). A Commentary on Plato’s Timaeus. Oxford: Clarendon Press.
Torres Esbarranch, J. J. (2006). Diodoro de Sicilia. Biblioteca histórica. Vol. 3. Gredos: Madrid.
Torres Esbarranch, J. J. (2020). Historia de la guerra del Peloponeso. Barcelona: Gredos.
Vallejo Campos, A. (1994). Mito y persuasión en Platón. Sevilla: Er.
Vernant, J. P. (1965). Myhe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique. Paris: Éditions de la Découverte.
Vernant, J. P. (1990). La Grèce ancienne 1: Du Mythe à la raison. Paris: Seuil.
Vela Tejada, J. y Gracia Artal, J. (2001). Estrabón. Geografía. Madrid: Gredos.
Vidal-Naquêt, P (1981) Le chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans le monde grec. Paris: Maspero.
Vlastos, G. (1991). Socrates, Ironist and Moral Philosopher. New York: Cornell University Press.
Zamora Calvo, J. M. (2010). Platón: Timeo, con notas y apéndices de Luc Brisson. Madrid: Abada.
Notas
Recepción: 01 noviembre 2023
Aprobación: 20 diciembre 2023
Publicación: 01 febrero 2025