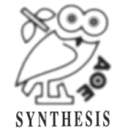 Synthesis, vol. 32, núm. 1, e157, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X
Synthesis, vol. 32, núm. 1, e157, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
IdIHCS (UNLP-CONICET)
Centro de Estudios Helénicos (CEH)
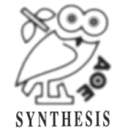 Synthesis, vol. 32, núm. 1, e157, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X
Synthesis, vol. 32, núm. 1, e157, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Artículos
Filosofía como forma de vida: ¿en busca de la consistencia filosófica? (Segunda parte)
Resumen: En este trabajo pretendemos mostrar que la influyente tesis historiográfica de la “filosofía como forma de vida” de Pierre Hadot según la cual, el sello distintivo de la filosofía antigua fue la consistencia entre vida y doctrina, no es una tesis empírica rastreable históricamente, sino un ejemplar más de la denominada “falacia normativista” a través de la cual Hadot proyectó su concepción de la filosofía proveniente del monacato católico y del existencialismo. Consideramos que sin este importante apoyo el ideal mismo de consistencia entre vida y doctrina pierde una de sus principales bazas. Finalmente, y apelando a evidencia empírica reciente, mostramos que dicho ideal tampoco se concretiza en nuestros días.
Palabras clave: Hadot, Forma de vida, Consistencia filosófica, Ejercicios espirituales.
Philosophy as a Way of Life: Searching for Philosophical Consistency? (Part II)
Abstract: In this paper, we argue that Pierre Hadot’s popular historiographical thesis regarding “philosophy as a way of life,” wherein the seal of Ancient Philosophy was the consistency between life and doctrine, is an empirically untraceable thesis and yet another instance of the so-called “normative fallacy.” It is through this thesis that Hadot projected his conception of philosophy from Monastic Catholicism and Existentialism in Ancient philosophy. Here we show that, without this empirical evidence, said ideal of consistency between life and doctrine loses one of its main foundations. Furthermore, by appealing to recent empirical evidence, we also argue that this ideal is unattainable today.
Keywords: Hadot, Way of Life, Philosophical Consistency, Spiritual Exercises.
Introducción
Tal y como establecimos desde la primera parte de este trabajo (cf. Synthesis 30(2)), nuestro objetivo central consiste en responder la siguiente pregunta: ¿es la concepción de la filosofía antigua, entendida como una forma de vida (bíos), un hecho empírico (histórico) o se trata más bien de una construcción conceptual a priori proveniente solamente de una interpretación apoyada en el estoicismo tardío y exacerbada por los historiadores contemporáneos? En esta segunda parte de nuestro trabajo defenderemos la segunda opción argumentando empíricamente, ahora, en contra de la tesis de la filosofía como forma de vida (FFV, en adelante) de Hadot. En la sección 3 se muestran, desde una perspectiva histórica, tres contraejemplos a la FFV en la Antigüedad (algunos presocráticos, Platón y Pirrón). Finalmente (sección 4), transportamos dicha discusión sobre la consistencia entre vida y doctrina al contexto contemporáneo echando mano de la evidencia empírica proveniente de la filosofía experimental, la cual sugiere que FFV también resulta falsa en nuestros días.
En conclusión, en este trabajo buscamos establecer que la célebre y popular tesis FFV solo es, en el mejor de los casos, una aspiración teórica proveniente del estoicismo romano tardío (Séneca, Epícteto y Marco Aurelio), pero no una tesis empírica que unifique y distinga a la filosofía antigua, tal y como nos hizo creer Hadot.
3. ¿Vida y doctrina? Algunos contraejemplos a la tesis de Hadot
La nota definitoria de la filosofía antigua según Hadot –la correspondencia entre vida y doctrina– resulta errónea cuando se utiliza para dar cuenta de casos empíricos controvertidos, tales como los casos que expondremos en esta sección.
Tanto la tesis del carácter socrático (H2: el comportamiento hairético donde el modelo del maestro es central), como la de la suficiencia (H1: poseer una doctrina es condición necesaria y suficiente para llevar una vida guiada por ella) (Ornelas y de Hoyos, 2023, §1), son históricamente vulnerables a varios contraejemplos, pero prácticamente cualquier filósofo presocrático contraviene ambas tesis abiertamente, a pesar de que, como hemos visto, Hadot (1995, p. 71) explícitamente se las atribuye. Veamos con un poco más de detalle el caso de algunos pensadores presocráticos.
3.1. “Vida común” en el período presocrático
Oscuro como es nuestro entendimiento del pensamiento presocrático, no hay evidencia que sostenga que estos pensadores se comportaran socráticamente en lo relativo a la transmisión de una doctrina común de maestro a alumno, ni que estuvieran inmersos en el proyecto de consolidar una haíresis. El aspecto socrático (H2) es importante por varias razones, pero principalmente porque la tesis FFV presupone la creación de una “vida común” (koinòs bíos) en la que todos los participantes se adhieren a las mismas normas de conducta como resultado de la aceptación de una doctrina compartida. Es ahí donde la figura del maestro reviste una función central, pues no sólo es el ejemplo a imitar, sino que también es su conducta excepcional, regida por sus compromisos doctrinarios, la que se pretende transmitir al resto de los participantes con la intención de crear un linaje. No obstante, resulta problemático hallar este elemento entre los pensadores presocráticos y, de hecho, la poca evidencia con la que contamos indica que más bien se comportaban de manera contraria: sabemos que Heráclito (DL: 9.5) se jactaba de haber sido autodidacta y que no quería tener alumnos, además de que no tenemos indicios de que pensadores como Tales, Empédocles, Anaximandro, Anaxágoras o Meliso hayan formado haíresis con una forma de vida correspondiente (Cooper, 2007, nota 2). Lo que indica que el modelo socrático de la filosofía, distinguido por la transmisión de un corpus doctrinario de maestro a alumno, parece haber sido una invención platónica, pero anatema entre los presocráticos. Esto muestra –a nuestro parecer– una primera limitación del modelo propuesto por Hadot.
Por otro lado, sabemos que en ese mismo período los pitagóricos, mucho antes de Sócrates, llevaron una vida común regida principalmente por sus compromisos religiosos y de orden místico, aunque mezclados con algunas tesis filosóficas y una gran reverencia a la figura del maestro (Lynch, 1972, pp. 61-62). Algo parecido se puede argumentar en el período helenístico, en el que hay movimientos que explícitamente rechazan cualquier elemento doctrinario, así como la pretensión de consolidar una haíresis: piénsese en el caso de los cínicos y los pirrónicos, por ejemplo. Estos movimientos explícitamente abandonaron la pretensión socrática de llevar una vida guiada por el lógos filosófico: los cínicos vivían según la naturaleza, mientras que los pirrónicos lo hacían de acuerdo con los usos y costumbres de su sociedad (volveré sobre este punto en la sección final de esta sección).
3.2. El Sócrates de Platón
Anteriormente hemos mostrado (sección 1, 2023) que para Hadot Sócrates encarna el paradigma del filósofo que logró armonizar vida y doctrina (H2). Comencemos analizando con detenimiento el caso de Sócrates con la intención de aclarar hasta qué punto la información disponible verifica la tesis de Hadot.
Más allá de la tradicional disputa entre el Sócrates histórico y el Sócrates de Platón,1 es innegable que este último constituye nuestra caracterización más familiar del personaje en cuestión, no sólo debido a su difusión, sino sobre todo a que es del que más información poseemos, tanto a nivel doctrinal como a nivel supuestamente biográfico. Respecto a la versión de Sócrates que se encuentra en el corpus platónico, Cooper (2007) ha argumentado que ni siquiera él representa un ejemplar irrefutable del modelo de Hadot: partiendo de los Diálogos platónicos resulta difícil –por no decir imposible– identificar tesis positivas atribuibles al propio Sócrates, de acuerdo con las cuales hubiera podido regir su propia vida. Esto es así –continúa Cooper– porque en la mayoría de los Diálogos, Sócrates casi siempre toma la función del interrogador y, en otros, explícitamente confiesa su ignorancia (Ap. 21d5) o su esterilidad para producir tesis positivas (Tht. 150cd); todo ello aunado al carácter aporético de muchos de los Diálogos. De entrada, consideramos que a la luz de estos obstáculos el personaje de Sócrates se desdibuja: Sócrates se presenta a sí mismo, tanto en los diálogos de juventud (Apología) como en los de madurez (Teeteto), como alguien que explícitamente rehúye pronunciarse a favor o en contra de tesis filosófica alguna, sobre la cual hubiera podido articular su vida cotidiana. El carácter aporético de muchos de los Diálogos también es un obstáculo en esta misma dirección. Debemos dejar en claro que dicho carácter aporético no fue un descuido por parte de Platón, sino una estrategia literaria explícitamente utilizada con la finalidad de enfatizar la naturaleza misma de la empresa filosófica: lo difícil que resulta alcanzar posiciones definitivas. Aunado a este problema, Cooper (2007, nota 3) señala que ya desde el tiempo de Aristóteles (Poet. 1.1447b11) los “diálogos socráticos” eran considerados como un género literario sin pretensiones históricas (DL, 2.45), esto es, que las andanzas de Sócrates, y de sus interlocutores, ya eran consideradas como meras estrategias literarias (ficticias) cuya finalidad consistía, principalmente, en el adoctrinamiento.
Por todo ello, resulta complicado extraer del corpus platónico una forma de vida sustantiva o preceptos positivos que rijan los distintos aspectos de la vida cotidiana. Lo más que podría decirse en esa dirección, concluye Cooper (2007, p. 23 y ss.), es que la vida filosófica que Sócrates promovía consistía en algo tan general como la recomendación de “someter al escrutinio de la razón todo curso de acción”, algo que Sócrates defiende positivamente, de manera excepcional, en la Apología (38a). Pero esta recomendación es tan general que difícilmente podría extraerse de ahí una forma de vida tal y como pretende Hadot; de la misma manera que la recomendación de “añadir una pizca de sal para potenciar el sabor de los alimentos” no es suficiente para consolidar un movimiento gastronómico. Valgan estos elementos como evidencia en contra de la tesis (H2) del carácter socrático de la forma de vida.
Ahora bien, en lo relativo a la tesis de la suficiencia (H1), el mismo caso de los cínicos y pitagóricos contarían como casos en los que hay una forma de vida en total ausencia de compromisos teóricos, con lo cual quedaría asentado que la forma de vida de los cínicos y pitagóricos no tiene como condición necesaria doctrina alguna, pues es independiente de ellas. Algo parecido intentaremos establecer para el caso del pirronismo temprano (Pirrón y Timón) en el siguiente apartado.2
3.3 Forma de vida escéptica y propaganda pirrónica
A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los movimientos filosóficos de la Antigüedad (platonismo, aristotelismo, epicureísmo, estoicismo, etc.), cuyos epítetos suelen provenir directamente del corpus teórico de su figura principal, el pirronismo constituye una anomalía: Pirrón no escribió nada (probablemente porque no tuvo intención alguna de hacerlo), tampoco sabemos que tuviera intenciones doctrinarias o de consolidar una haíresis. Sabemos, en cambio, que fue Enesidemo quien, aproximadamente dos siglos después, reivindicó la figura de Pirrón para ligarlo a su propia versión del escepticismo. Así pues, a diferencia de los principales movimientos filosóficos de la Antigüedad, el pirronismo sería un movimiento bastardo: no reconocido por su principal figura, lo que arrojaría dudas sobre su estatus de haíresis o escuela con el que tradicionalmente se le ha asociado en la historia de la filosofía.
Desde el punto de vista histórico, fue Timón de Filunte (c. 320-230 a.e.c.) quien nos legó la mayoría de las anécdotas de la vida de Pirrón, pero lo hizo con la intención de ensalzar las consecuencias prácticas de lo que parece haber sido el credo moral de Pirrón frente al resto de los filósofos. No obstante, y hasta donde tenemos noticias, el testimonio de Timón tiene lugar a través de un género literario bien preciso: las sátiras (Sílloi). De acuerdo con el testimonio de Diógenes Laercio (9.111), ahí Timón acusó a prácticamente todos los filósofos de “vanidosos” (typhoi) o de parcialmente vanidosos (hypotyphoi), enfatizando con ello el carácter temerario de sus pronunciamientos dogmáticos. En cambio, Pirrón es presentado como el único cuyo escepticismo hacia los reportes de los sentidos le permitió no pronunciarse dogmáticamente hacia la naturaleza misma de las cosas y, evitar así, la vanidad. De este modo, la más antigua caracterización que tenemos de la vida de Pirrón reviste la idea de un estereotipo: un hombre excepcional que realiza acciones excéntricas, probablemente motivado por su credo moral, pero sin un sistema filosófico de trasfondo. Como varios autores han notado, es significativo que Timón haya copiado para su caracterización de la vida de Pirrón formas literarias de la épica homérica –Canto II de la Ilíada y el libro XI de la Odisea (Clayman, 2009, p. 79 y Bett, 2014)–3 y de la comedia nueva (Lozano-Vásquez, 2020). Esto ha dado pie a establecer que, al igual que ocurre con los héroes de la épica cuyas hazañas hablan más que sus palabras, lejos de reproducir con fidelidad las tesis filosóficas de su maestro [las cuales sabemos que sí conocía (D: 9.197)], la estrategia de Timón era propagandística: su verdadera intención era crear un estereotipo, un personaje excelente, un héroe, en oposición al resto de los filósofos que son ridiculizados, e inclinar así la balanza en favor del pirronismo en la encarnizada disputa por aumentar el número de seguidores.
En lugar de presentar a los filósofos por sus tesis, Timón apela a sus actitudes vitales (diáthesis), por las cuales pasa revista bajo la forma de un catálogo, tal y como ocurre en el libro XI de la Odisea. Es importante señalar que las sátiras de Timón surgieron en la Atenas del siglo III a.e.c., en la que los debates propagandísticos entre las escuelas filosóficas eran una herramienta común para atraer discípulos y llenar, con ello, sus propias arcas.4
Así pues, las anécdotas de la vida de Pirrón legadas por Timón, y que aparecen tanto en el reporte de Aristocles (Prep. Evang.) como en el de Diógenes Laercio (9), no pueden considerarse hechos históricos que evidencian la coherencia entre su vida y su doctrina. En contra de esa hipótesis juegan las consideraciones estilísticas antes mencionadas, pero sobre todo el hecho de que dichas anécdotas son contradictorias. En ocasiones Pirrón es presentado como un héroe que lleva la ataraxía a sus últimas consecuencias, al punto de realizar acciones excéntricas: no se fijaba de los peligros de los caminos y sobrevivía gracias al cuidado de sus amigos, no ayudó a su maestro cuando lo vio en peligro, exaltaba la imperturbabilidad de un cerdo que comía durante un naufragio, etc. Pero en otras es presentado como una persona común y corriente que guía sus acciones cotidianas en completa discontinuidad con su putativa doctrina: se dice que subió a un árbol para escapar del ataque de un perro, que se molestó con su hermana, que luego de volver de la expedición de Alejandro se dedicó a una vida piadosa y se convirtió en sacerdote en Elis, etc. (DL: 9.66).
Por otro lado, y varios siglos después, la reivindicación de la figura de Pirrón por parte de Enesidemo (siglo I a.e.c) no sólo reproduce los reportes de Timón, sino que también tiene una clara intención propagandística que opaca cualquier pretensión histórica: no podemos perder de vista el desencanto de Enesidemo con la domesticación del escepticismo llevada a cabo por Carnéades y Filón de Alejandría,5 quienes abandonaron el carácter irrestricto de la epoché y la sustituyeron por la creencia probable (pithanón), lo que provocó un cisma al interior de la Academia, tal y como lo corrobora también el desencanto de Antíoco de Escalona, otro miembro de la Academia contemporáneo de Enesidemo. Antíoco abandonó el escepticismo y adoptó el criterio estoico de verdad (katálepsis) como único medio para justificar el conocimiento (Acad.: 2.18-31). No obstante, la estrategia de Antíoco fue reivindicar la figura del propio Platón, a quien consideraba como un escéptico en sus posiciones originales (Acad.: 1.17-18). En su desencanto hacia la Academia, en cambio, Enesidemo reivindicó la figura de Pirrón, probablemente como una estrategia propagandística que buscaba alejarlo de cualquier filiación con la Academia, extinta para entonces, pero cuya autoridad como la más importante escuela helenística seguía vigente. Esta hipótesis cobra fuerza cuando vemos que las referencias a Pirrón son, al igual que ocurría con Timón, sobre sus actitudes vitales (diáthesis) más que de carácter doctrinario: Enesidemo también ensalza los beneficios de una vida sin creencias, como la que supuestamente llevó Pirrón, a saber, alcanzar la felicidad (Focio, Bibl.: 212.169b.18-31) y la consistencia, esto es, evitar caer en contradicciones (Focio, Bibl.: 212.170a.17-38); fallos ambos que Enesidemo imputa a los académicos. Muy probablemente Enesidemo buscaba ocupar el hueco dejado por la desintegración de la Academia, por lo que sus principales destinatarios serían los académicos huérfanos, a quienes buscaba reorientar propagandísticamente hacia el pirronismo, una renovada y más consistente forma de escepticismo.6
En definitiva, consideramos que apelar a la putativa forma de vida escéptica, inspirada por las anécdotas sobre la vida de Pirrón, lejos de reforzar los compromisos doctrinarios del pirronismo, restan credibilidad a la tesis principal de Hadot, pues por lo menos hay otra interpretación plausible de dichas anécdotas, una en la que las escuelas filosóficas luchaban encarnizadamente por hacerse con un lugar en el mercado filosófico y donde la propaganda podía generar un golpe de efecto capaz de inclinar la balanza a favor de una determinada escuela, justo el papel que seguramente desempeñaban las excéntricas anécdotas sobre la vida de Pirrón.
Así, tanto el caso de los presocráticos, como el de Pirrón y sobre todo el de Platón, muestran que la tesis de la filosofía como forma de vida es falsa: la escasa evidencia empírica a la que se podría apelar para mostrar que dichos personajes orientaron, de hecho, su vida en la dirección señalada por sus respectivas doctrinas no solo es insuficiente, sino que estos precisos casos muestran la imposibilidad de atribuirles las tesis H1 y H2 en que descansa la tesis de Hadot. De manera que, sin algunos de sus mejores ejemplares, la tesis de Hadot tendría que ser por lo menos puesta en entredicho y matizada, con lo que su popularidad debería ser retirada en tanto que distorsiona nuestra comprensión de la práctica filosófica en la Antigüedad.
4. Coda a manera de conclusión: algunas investigaciones empíricas sobre la consistencia filosófica en nuestros días
A estas alturas debería ser claro que el problema que nos ha ocupado en estas páginas –el problema de la consistencia entre la filosofía profesada y la forma de vida correspondiente– es un problema empírico que sólo puede dirimirse apelando a los hechos de las vidas de los filósofos antiguos y no a las preferencias subjetivas de los historiadores de la filosofía (so pena de la incurrir en la falacia normativista, tal y como mostramos en la sección 2 (2023) de la primera parte de este trabajo). Básicamente de lo que se trata aquí es de apuntalar con hechos empíricamente rastreables que la formación en filosofía, en especial los compromisos éticos de cada doctrina, implican un mejoramiento de la personalidad moral de los filósofos. Proyecto que paradigmáticamente estuvo presente en textos clásicos como la ética Nicomaquea, el Manual de Epicteto, las Meditaciones de Marco Aurelio, entre muchos otros, pero sólo como una aspiración teórica más. No obstante, y como ya hemos mostrado antes, poner a prueba dicha hipótesis desde una perspectiva empírica es un proyecto en bancarrota: los reportes de las vidas de los filósofos antiguos, además de fragmentarios, escasos y muchas veces contradictorios, provienen de obras filosóficas en las que más bien se pretende crear un estereotipo de forma de vida que se adapte bien a la doctrina correspondiente, quizá con fines exclusivamente propagandísticos.
Ante la falta de evidencia empírica bona fide que corrobore la tesis de Hadot, valdría la pena investigar la relación entre la filosofía y la forma de vida en nuestros días, misma que si llegara a comprobarse podría rehabilitarla, al menos indirectamente, disipando las dudas que hacia ella hemos intentado verter en este trabajo. Después de todo, con los expertos contemporáneos en ética sí podemos interactuar: entrevistarlos, pedirles que resuelvan herramientas elaboradas ad hoc para medir sus intuiciones morales, observar su conducta, etc., y todo ello sin la intervención de dudosos intermediarios. Ese ha sido precisamente el proyecto desarrollado por Erik Schwitzgebel, quien ha conducido una serie de investigaciones empíricas (2009, 2010, 2014, y compiladas en 2016) diseñadas para poner a prueba la manera en que la reflexión moral de los filósofos profesionales que trabajan el área de la ética, se traduce en una mejora moral en sus prácticas cotidianas. No obstante, Schwitzgebel y Rust (2016, p. 226) sostienen que aun en nuestros días dichas investigaciones resultan problemáticas debido a varios factores: la imposibilidad de observar el comportamiento ético de los expertos por períodos de tiempo prolongados, la falta de fiabilidad de sus propios reportes, los cuales casi siempre suelen estar sesgados en dirección de describir sus propias conductas morales como socialmente aceptables, y aunque en ocasiones se observó el comportamiento de un grupo de expertos en ética –durante los días de las conferencias de la American Philosophical Association (APA)–, muy probablemente sus comportamientos no fueron representativos debido a que eran conscientes de que estaban siendo observados. A pesar de dichos obstáculos, Schwitzgebel (y sus colaboradores) reunieron datos provenientes de 8477 filósofos morales y de 9568 filósofos dedicados a otras áreas. En la mayoría de los estudios se les pidió que se pronunciaran con relación a determinadas situaciones morales tales como: si indican en sus licencias de conducir si son donadores de órganos, si han robado libros de la biblioteca de su Universidad, si participan activamente en las elecciones, si responden los correos electrónicos de sus estudiantes de licenciatura, si consumen carne, entre otros. En los estudios relativos al comportamiento de los filósofos morales en las conferencias de la APA se observó su comportamiento durante las sesiones de trabajo: si hablaban de manera audible durante las presentaciones, si intentaban no azotar la puerta al entrar o salir durante las presentaciones, si se llevaban consigo su basura (vasos, handouts, etc.) al terminar las presentaciones, si pagaban la cuota de inscripción al evento, entre otros.
El grado de detalle de estas investigaciones sobrepasa los límites de este trabajo, por lo que solo nos podemos referir a sus conclusiones globales: sorprendentemente los hallazgos muestran que no hay una diferencia significativa entre el comportamiento de los filósofos morales y el resto de los filósofos: 1763 filósofos morales (equivalente al 20.8%) exhibieron comportamientos que contravienen las expectativas morales, mientras que 2022 filósofos no-morales (equivalente al 21.1%) incurrieron en los mismos comportamientos (Schwitzgebel y Rust, 2016, p. 229).
Aunque esta evidencia no es concluyente, y seguramente hay muchas dudas sobre el diseño experimental y sesgos implícitos, consideramos que es un buen indicio para sostener que la formación en ética no se traduce necesariamente en un mejoramiento de la conducta moral cotidiana, pues los resultados indican que, de manera general, el comportamiento de los filósofos morales es indistinguible del resto de los filósofos no-morales. Resultados que, ahora sí, desde una perspectiva empírica, parecen condenar la tesis FFV al olvido, o por lo menos para retirarla del pedestal en el que los historiadores de la filosofía la encumbraron durante la segunda mitad del siglo pasado. Este trabajo ha estado motivado por la esperanza de que dicho retiro podría contribuir a eliminar uno de los principales obstáculos que ha distorsionado nuestra comprensión de la filosofía antigua como un todo.
Referencias
Bett, R. (1997). Sextus Empiricus: Against the Ethicists. Oxford: Oxford University Press.
Bett, R. (2000). Pyrrho, his Antecedents, and his Legacy. Oxford: Oxford University Press.
Bett, R. (2005). Against the Logicians. Cambridge: Cambridge University Press.
Bett, R. (2010). Scepticism and Ethics. En R. Bett (Ed.), The Cambridge Companion to Ancient Scepticism (pp. 181-194). Cambridge: Cambridge University Press.
Bett, R. (2014). Timon of Philius. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/timon-phlius/
Burnyeat, M. (1980), Can the Skeptic Lives his Skepticism? En M. Burnyeat (Ed.), The Skeptical Tradition (pp. 117-148). Berkeley: University of California Press.
Chiesara, M.L. (2007). Historia del escepticismo griego. (Trad. P. Bárcenas). Madrid: Siruela.
Clayman, D. (2009). Timon of Philosophy: Pyrrhonism into Poetry. Berlin: De Gruyter.
Cooper, J. (2007). Socrates and Philosophy as a Way of Life. En D. Scott (Ed.), Maieusis. Essays on Ancient Philosophy in Honour of Myles Burnyeat (pp. 20-43). New York: Oxford University Press.
Cooper, J. (2012). Pursuits of Wisdom: Six Ways of Life in Ancient Philosophy from Socrates to Plotinus. Princeton, NJ: Princeton University Press.
De Beauvoir, S. (1947). Pour une moral de l’ambigüité. Paris: Gallimard.
Decleva Caizzi, F (1981). Pirrone: Testimonianze. Napoli: Bibliopolis.
Dorion, L-A. (2004). Socrate. Paris: PUF.
Field, G. (1930). Plato and His Contemporaries. New York: E.P. Dutton and Company.
Hadot, P. (1981). Exercises spirituels et philosophie antique. Paris: études Augustiniennes.
Hadot, P. (1995). Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. Oxford: Blackwell.
Hadot, P. (1998). ¿Qué es la filosofía antigua? (Trad. E. Cazenave). México: Fondo de Cultura Económica.
Hadot, P. (2001). La Philosophie comme manière de vivre. Paris: Albin Michel S.A.
Hankinson, R. (2010). Aenesidemus and the Rebirth of Pyrrhonism. En R. Bett (Ed.), The Cambridge Companion to Ancient Scepticism (pp. 105-119). Cambridge: Cambridge University Press.
Long, A. A. (1978). Timon of Phlius: Pyrrhonist and Satirist. Proceedings of the Cambridge Philological Society (New Series), 24, 68–91.
Lozano-Vásquez, A. (2020). Pyrrhonian Language. Rónai. Revista de Estudos Clássicos e Tradutórios, 8(2), 309-330.
Lynch, J. (1972). Aristotle’s School. Berkeley: University of California Press.
Marchand, S. (2011). Sextus Empiricus’ Style of Writing. En D. Machuca (Ed.), New Essays on Ancient Pyrrhonism (pp. 113-142). Leiden: Brill.
Ornelas, J. (2021a). The Missing End of the Threefold Cord in the Transmission of Ancient Skepticism into Modernity: The Lives by Diogenes Laertius. En V. Raga & P. Junqueira (Eds.), Sceptical Doubt and Disbelief in Modern European Thought. A New Pan-American Dialogue (pp. 301-318). Cham: Springer.
Ornelas, J. (2021b). Sképsis escéptica: contra la interpretación rústica del pirronismo sexteano. En J. Ornelas (Comp.), Rústicos vs. Urbanos. Disputas en torno a la interpretación del escepticismo pirrónico (pp. 75-88). México: UNAM.
Ornelas, J. y Hoyos Bermea, A. (2023). Filosofía como forma de vida: ¿en busca de la consistencia filosófica? (Primera parte). Synthesis, 30(2), e141. https://doi.org/10.24215/1851779Xe141
Polito, R. (2007). Was Skepticism a Philosophy? Reception, Self-definition, Internal Conflicts. Classical Philology, 102(4), 333-362.
Schwitzgebel, E. (2009). Do Ethicists Steal More Books? Philosophical Psychology, 22, 711–25.
Schwitzgebel, E. (2014). The Moral Behavior of Ethicists and the Role of the Philosopher. En H. Rusch, M. Uhl & C. Luetge (Eds.), Experimental Ethics (pp. 59-64). London: Palgrave.
Schwitzgebel, E. y Rust, J. (2010). Do Ethicists and Political Philosophers Vote More Often Than Other Professors? Review of Philosophy and Psychology, 1, 189-199.
Schwitzgebel, E. y Rust, J. (2016). The Behavior of Ethicists. En J. Sytsma & W. Buckwalter (Eds.), The Blackwell Companion to Experimental Philosophy (pp. 225-233). Oxford: Wiley.
Sedley, D. (1983). The Motivation of Greek Scepticism. En M. Burnyeat (Ed.), The Skeptical Tradition (pp. 9-29). Berkeley: University of California Press.
Thorsrud, H. (2009). Ancient Scepticism. Berkeley: University of California Press.
Notas
Recepción: 30 agosto 2023
Aprobación: 22 diciembre 2023
Publicación: 01 febrero 2025