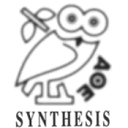 Synthesis, vol. 32, núm. 1, e160, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X
Synthesis, vol. 32, núm. 1, e160, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
IdIHCS (UNLP-CONICET)
Centro de Estudios Helénicos (CEH)
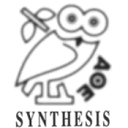 Synthesis, vol. 32, núm. 1, e160, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X
Synthesis, vol. 32, núm. 1, e160, febrero - julio 2025 ISSN 1851-779X Reseñas
Paola Druille y Laura Pérez (Eds.). Filón de Alejandría en clave contemporánea. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2023; 291 pp., ISBN: 978-84-18929-87-8
Gracias a una labor académica sumamente destacada, rigurosa e incansable en el ámbito de los estudios filónicos, el equipo de la Universidad Nacional de La Pampa se ha ganado un lugar de relevancia a nivel mundial en lo que refiere a la investigación sobre Filón de Alejandría. La larga trayectoria de este equipo se origina en el proyecto dedicado a la edición y publicación de las Obras completas de Filón de Alejandría (OCFA), actualmente en la última etapa de su publicación en editorial Trotta de Madrid. En ese marco, libros, artículos, reuniones académicas, cursos, conferencias y una completa y siempre actualizada página web, entre otras actividades sobre el alejandrino, han provocado que este grupo, originalmente bajo la guía del ya fallecido Dr. José Pablo Martín y luego de la Dra. Marta Alesso, sea hoy una verdadera referencia tanto nacional como internacional en este campo, al punto de compartir espacios con expertos de la talla de David Runia, Carlos Lévy o Paola Pontani.
Filón de Alejandría en clave contemporánea es un eslabón más de esta cadena de estudios siempre meritorios del equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Pampa. Editado por la Dra. Paola Druille y la Dra. Laura Pérez, especialistas que continúan la tradición de excelencia del Dr. Martín y la Dra. Alesso, contiene escritos de reconocidos académicos de nuestro país, con diferentes disciplinas como formación de base, lo que enriquece los enfoques de este libro al abordar la obra de Filón desde la historia, la filosofía y las letras.
El libro está conformado por ocho capítulos precedidos por “Siglas y Abreviaturas” (pp. 7-8), “Agradecimientos” (pp. 9-10) y una “Presentación” (pp. 11-21) a cargo de las editoras. Incluye también dos índices muy útiles para los estudiosos: un “índice filónico” (pp. 275-284) y un “índice de citas bíblicas” (pp. 285-290), y se cierra con una “Nota sobre los autores” (p. 291).
La Presentación ofrece no solamente una clara explicitación del hilo conductor que une los capítulos del libro, sino también un completo panorama general de este, que surge como resultado de un proyecto de investigación cuya hipótesis principal era demostrar que en la obra de Filón pueden hallarse antecedentes de conceptos e ideas que han sido muy fecundos en la historia posterior de Occidente hasta el presente, y que en muchos casos estos conceptos e ideas han sido atribuidos a autores posteriores, sin encontrarse en ellos referencias al alejandrino. Teniendo en cuenta esta hipótesis, el objetivo del proyecto fue indagar aquellas nociones que constituyen importantes ejes de las coordenadas del pensamiento filosófico e histórico contemporáneo y que tuvieron su origen en la obra de Filón. La organización de los capítulos, como señalan las editoras, “busca destacar las relaciones entre diversos enfoques en función de las problemáticas exegéticas, lingüísticas, filosóficas, metodológicas y religiosas que plantea la obra del alejandrino” (p. 12).
El primero de estos conceptos es el de “alegoría”, eje del primer capítulo, “La alegoría en Filón: antecedentes, fines y proyecciones” (pp. 23-53), cuya autora es Marta Alesso. Es un punto de partida inmejorable para este recorrido, dado que el capítulo indaga sobre el método mismo de Filón, el método alegórico, para su interpretación del Pentateuco a la luz de la filosofía y, en general, la cultura griega, de modo que esta sea vista como precursora de los escritos mosaicos. En este sentido, uno de los puntos centrales del capítulo es el hecho de que “Filón entendió de la manera más clara y profunda que era necesario utilizar el método alegórico para asociar de manera sistemática significados de términos filosóficos griegos con las Escrituras y […] procedió como si Moisés hubiera sido de hecho el verdadero autor de los clásicos de la cultura helénica” p. 37). Luego de analizar los antecedentes de la exégesis alejandrina anteriores a Filón, los términos mismos allegoría y allegoreîn, la influencia estoica que recibió nuestro autor en su método de la lectura alegórica, algunas cuestiones puntuales como la contraposición entre el cuerpo y el alma y el problema lingüístico de la homonimia y la sinonimia, la autora expone los tres niveles de la exégesis alegórica de Filón (cosmológico, antropológico y teológico) y concluye con un apartado vinculado con el método alegórico en la modernidad.
El itinerario continúa con el empleo en época bizantina de algunos neologismos (o términos discutibles pero que podrían considerarse así) de Filón. En efecto, en el segundo capítulo, “Proyección bizantina de algunos neologismos de Filón” (pp. 55-68), Pablo Cavallero estudia algunos vocablos cuya condición neológica es discutible en Filón (arkhétypos, anadikázo), algunos neologismos que parecen no haber tenido descendencia (por lo menos en las fuentes con las que contamos hoy, como apeleutheriázo, euthysmós o logophíles, por ejemplo) y términos neológicos con menor o mayor repercusión posterior (ádeiktos, logothéres, monastérion -este, todavía vivo en época moderna- y philopathés, entre otros varios), todo ello documentado con abundantes ejemplos de fuentes bizantinas. Hay también algún hápax en Filón, como kalamospháktes. Así, Cavallero nos ofrece un panorama de la presencia, a través del léxico, de Filón en el pensamiento medieval. El autor concluye que “los vocablos más exitosos son los que por su contenido semántico son más apropiados para la temática religioso-espiritual, tan abundante en la literatura bizantina”, “que Filón no sólo heredó términos acuñados en el período helenístico, algunos presentes en la Spt., sino que además tuvo creatividad léxica y que la subsistencia de estos términos abona una lectura cierta de su obra” y “que su vasto corpus no se limitó al campo histórico-teológico-espiritual-científico, sino que interesó, por su valor, al de los gramáticos y filólogos” (p. 67).
El tercer mojón en el camino es la idea de “arquetipo” en Filón y cómo la retoma Jung en el siglo XX, tema al que Marta Alesso dedica el capítulo “Actualización de la idea de arquetipo de Filón en la sicología analítica de Carl Jung” (pp. 69-93). En primer lugar, Alesso analiza filológicamente las apariciones y los contextos de uso de arkhétypos en la obra de Filón y señala que el alejandrino es el primero en utilizar esta noción (diferente de la platónica “paradigma”) en un sentido filosófico, sobre todo en De opificio mundi, en relación con el nivel macrocósmico (la creación del mundo) y microcósmico (la creación del hombre). Luego, estudia las conexiones entre arkhétypos y týpos, destacando que “la innovación de Filón consistió en formular también para el nivel humano la categoría de ‘arquetipo’, es decir, reproducir en el microcosmos una categoría que usa en principio en el plano macrocósmico” (p. 75), diferenciándose así de Platón. En tercer lugar, rastrea el concepto de “arquetipo” en la Patrística (Clemente, Eusebio, Ireneo de Lyon), y, por último, expone la actualización de esta idea en Jung, uno de los dos pensadores del siglo XX, junto con M. Eliade, que lo restableció en el canon cultural de Occidente. El análisis comparativo de la autora se destaca por su claridad e invita a pensar en la posible correspondencia (o no) entre este concepto en el pensamiento filónico y la psicología jungiana.
El siguiente concepto es el de “cosmopolitismo”, desarrollado de manera exhaustiva y con una sólida argumentación por parte de Laura Pérez en el capítulo “Filón de Alejandría y los orígenes del cosmopolitismo” (pp. 95-140). A partir de la afirmación de que el alejandrino es el autor más antiguo en el que se registra el término kosmopolítes, la autora, primero, reflexiona sobre el concepto de “cosmopolitismo” en el mundo globalizado de la actualidad, desde su definición en la Encyclopédie hasta desarrollos contemporáneos; este análisis le permite destacar los puntos de contacto entre el concepto antiguo y la concepción moderna del término. A continuación, rastrea la historia del concepto, desde su supuesto origen en Diógenes de Sínope (según Diógenes Laercio, muy probablemente una atribución tardía del doxógrafo) hasta el estoicismo romano, dado que la concepción filónica del cosmopolitismo tiene evidentes puntos de contacto con la de los estoicos, que concebían al mundo como una gran ciudad gobernada por la ley de la naturaleza. Finalmente, Pérez estudia filológicamente los pasajes de Filón en los que se registra el término kosmopolítes y otros vinculados con él, los cuales permiten comprender qué concepto tenía el alejandrino sobre la ciudadanía universal. Uno de los puntos más destacables del artículo es que se deja planteada la “tensión permanente en el pensamiento de Filón entre una interpretación universalista que concibe a todos los seres humanos como integrantes de una misma comunidad en razón de su común participación en la ley natural establecida por el Creador del universo y una defensa particularista de las propias costumbres y tradiciones como expresión exacta -y plasmada por escrito- de esa legislación de carácter universal” (p. 135).
Siguiendo con el tema de la ley en Filón, en el capítulo quinto, “La ‘cuestión del método legislativo’ en De decalogo y De specialibus legibus” (pp. 137-188), Paola Druille, en base a una abundante bibliografía que maneja con fluidez, analiza la metodología empleada por el alejandrino en estos dos tratados y se plantea en qué medida Filón puede considerarse un innovador en cuanto a la exposición de las leyes generales y particulares y a la discusión sobre los diez mandamientos en el pensamiento judío. La argumentación de la autora se divide en dos partes: una reflexión “sobre los pasos seguidos por Filón para elaborar un esquema metodológico con niveles jerárquicos estrictos” y una revisión del “ordenamiento filónico del material legal supeditado a la organización del decálogo. Bajo cada mandamiento, Filón subsume una serie de normas que tratan de regular la relación de los hombres con el ámbito divino y humano mediante permisiones y prohibiciones sujetas a un principio o norma general” (p. 153). En la primera parte, Druille se detiene en el análisis del término philotekhnía para describir el método legislativo filónico y sostiene que los diez mandamientos y las otras leyes del Pentateuco tienen una relación género-especie y que “los principios generales presiden a las normas inferiores que explican y otorgan significado práctico a los mandamientos” (p. 168). En la segunda parte, concluye que “Filón parece lograr un ordenamiento legislativo basado en un movimiento secuencial a través de la lista de los diez mandamientos y sus leyes especiales, organizadas en los dos niveles que esquematizan su procedimiento metodológico para el tratamiento del material legal” (p. 178).
Y retomando tanto el método alegórico que caracteriza los escritos de Filón como el afán de este de universalizar las leyes y las costumbres judías en su mundo cosmopolita, en el capítulo sexto, “El significado simbólico de las fiestas según Filón de Alejandría” (pp. 189-234), Juan Carlos Alby estudia los sentidos simbólicos -originalísimos, por cierto- que de las diez fiestas principales del calendario religioso judío ofrece el alejandrino en el libro segundo de De specialibus legibus. En la primera parte del capítulo, el concepto central, tomado de la aritmología pitagórica pero también exaltado por la medicina hipocrática y por Eudoro de Alejandría, es el de la hebdómada, en tanto permite comprender la sacralidad del sábado, la más importante de las celebraciones judías, de acuerdo con pasajes bíblicos (Ex 20, 8-10; Dt 5, 12-14) y con la aritmología que presenta el alejandrino en De opificio mundo y Legum allegoriae. En la segunda parte, Alby se detiene en cada una de las diez fiestas judías mencionadas por Filón en la obra mencionada, “atendiendo a su significado litúrgico originario y a la carga simbólica que nuestro autor le otorga en el contexto del sábado y de la santidad del número 7” (p. 191). A la sacralidad de la hebdómada se une la de la década, y por eso cada festividad del calendario litúrgico mencionada por el alejandrino remite a un episodio de la historia de la creación del mundo por parte de Dios, al ritmo de la naturaleza: los días, los meses, las estaciones, y al de las actividades humanas como la siembra y la cosecha. En ese mundo cosmopolita de Filón encontramos otro mojón en el camino: el concepto de “politeísmo”. A él, Rodrigo Laham Cohen le dedica el capítulo “El politeísmo en Filón y en los rabinos. Dos miradas diferentes sobre Génesis 1, 26” (pp. 235-256). El capítulo se divide en dos partes: en la primera, el autor compara las perspectivas de Filón y la de la literatura rabínica, que curiosamente no menciona a Filón, en relación con el politeísmo (ambas están separadas en tiempo y espacio y no comparten sus adversarios religiosos). Luego de un análisis del término polýtheos en el alejandrino, quien aparentemente fue el primero en utilizarlo con la connotación que hoy le damos, Laham Cohen concluye que, a pesar de ese universo heterogéneo y en gran parte politeísta que constituía el paisaje cotidiano de la Alejandría de su época, Filón “nunca se embarcó en una batalla contra la religiosidad grecorromana” (p. 239), que el politeísmo “no representa, en el conjunto de su producción, un blanco central” ni “un desafío religioso” (p. 240) y que “la actitud de los rabinos frente a los politeístas es más hostil” (p. 244) que la de Filón. En la segunda, analiza particularmente cómo Filón y los rabinos lidiaron con Gn 1, 26, versículo en el que Dios utiliza un verbo en plural para la creación del hombre, lo cual, ciertamente, suponía un serio problema para una teología monoteísta como la judía. Sostiene que el “hagamos” de Gn 1, 26 fue para Filón un problema filosófico, mientras que para los rabinos fue un -serio- problema religioso, y que “es evidente que no hay paralelo entre escritos filonianos y rabínicos en relación al versículo” (p. 252).
La última idea de este trayecto es la de la comunidad ascética. En “Vidas en común, vidas solitarias: las prácticas ascéticas judías y la lectura de Eusebio de Cesarea” (pp. 257-274), Estefanía Sottocorno analiza los testimonios de Filón y Eusebio acerca de los esenios (también conocidos por autores casi coetáneos de Filón, como Flavio Josefo y Plinio el Viejo) y de los contemplativos o terapeutas, dos comunidades ascéticas judías dedicadas al servicio de Dios. Tomando como base la distinción filónica, que puede leerse en el Comentario alegórico, entre Abraham, Isaac y Jacob, es decir, los patriarcas que se distinguen por sus diferentes formas de acceder a la sabiduría (la enseñanza, la naturaleza y la práctica, respectivamente), el alejandrino nos muestra dos modelos posibles de congregación: los esenios, servidores de Dios y “organizados en comunidades donde tanto las cargas como los frutos de las labores físicas y espirituales son compartidos” (p. 262), y los terapeutas, que han renunciado al trabajo y a sus posesiones materiales y están abocados a la contemplación, asistidos por jóvenes aspirantes para sus necesidades básicas. Para Filón, “todos los servidores de Dios son ascetas y también filósofos, es decir, que están siempre en busca de la sabiduría que aún no poseen a cabalidad” (p. 266), si bien los terapeutas se dedican a la parte más alta de la filosofía, que es la contemplativa, aunque ambas tengan a la piedad y la filantropía como principios de convivencia. Finalmente, la autora examina el juicio de Eusebio sobre estas comunidades ascéticas (el cual, ciertamente, ha influido sobre las comunidades cristianas posteriores y sobre todo sobre el ideal monástico de los primeros siglos del cristianismo), aunque con diferencias entre la Preparación evangélica y la Historia eclesiástica.
Llegamos así al final de este riquísimo itinerario que nos propone Filón de Alejandría en clave contemporánea. No está de más aclarar que todos los capítulos se destacan por estar ampliamente documentados con abundante y actualizada bibliografía crítica, escritos en un estilo comprensible e iluminador y con una rigurosidad científica notable, aunque no sorprendente teniendo en cuenta la talla intelectual de los especialistas que escriben los capítulos de este volumen. De este modo, este libro constituye una lectura obligada para quienes deseen actualizar sus conocimientos sobre conceptos e ideas cuyos orígenes pueden rastrearse en Filón de Alejandría y cuyas repercusiones, o bien provocaron disputas filosóficas y teológicas en su momento y en los siglos posteriores, o bien tienen continuidad hasta nuestros días.
Recepción: 02 febrero 2024
Aprobación: 27 abril 2024
Publicación: 01 febrero 2025